En el universo de la política y después de inventarse la democracia han surgido dos tendencias ideológicas que compiten por el poder: la «derecha» y la «izquierda». Dos nombres dogmáticos que pretenden encasillar el pensamiento en una única dualidad. Pero, ¿de dónde salen estos términos? Veamos. A mediados del siglo XVIII se aprecia en el mundo una politización de la opinión pública. El sentido crítico comienza a ejercerse respecto de la vida social y de la autoridad y sus formas de gobierno. El cenit de esta dinámica se alcanza con la Revolución Francesa, en la que los partidarios de la monarquía y el antiguo orden se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea Nacional mientras que los revolucionarios lo hacían a la izquierda. A partir de allí y con el tiempo, esta disposición física evolucionó para representar dos conjuntos de ideas políticas opuestas: la derecha se asoció con la conservación del poder y la tradición, y la izquierda con el cambio y las reformas.
Estos conceptos maduraron y se fueron radicalizando hasta el marco actual en el que la «izquierda» puede definirse como la ideología que aboga por la igualdad social, el progreso y la intervención estatal en la economía para asegurar un estado de bienestar y una distribución más equitativa de la riqueza, mientras la «derecha» se enfoca en la tradición, el orden social jerárquico, la libertad individual y el libre mercado, favoreciendo un papel más limitado del Estado en la economía.
Una sana pugna entre estas dos tendencias es supuestamente el espíritu de la democracia, el mejor escenario probado para que cada sociedad escoja el camino de sus preferencias. Pero los seres humanos idiotas, pretenciosos y obcecados se han radicalizado en cada extremo y se han encerrado allí como en trincheras inexpugnables. Ciegos al pensamiento crítico solo ven la perfección en su propio bando. Anulan su propia capacidad de razonamiento para abrazar un fundamentalismo estúpido en el que profesan y exigen una fidelidad ciega a los principios, de tal manera que quien se atreva a pensar, cuestionar o criticar los resultados y las ideas es el enemigo militante del otro bando, a quien hay que exterminar. Y si no se afilia a cualquiera de los extremos es vilipendiado y entonces degradado a la condición de ambiguo, indeciso, timorato, castrado, cómodo y otras sandeces similares.
En el fragor de la contienda los militantes de cada bando se endiosan y se creen dueños de la verdad. Se concentran en manipular y engañar a un pueblo inculto y pobre incapaz de discernir entre qué es lo mejor o lo peor para su felicidad. Esa es la extraña paradoja de la democracia en el mundo entero. Un escenario de guerra donde el cerebro, el pensamiento y las ideas son vistas como armas de fuego, donde no se hacen concesiones, todo vale y prima la fuerza sobre la razón.
Aparece entonces en el firmamento de la política la figura del «centro» como una opción de sensatez, de discusión intelectual, de tolerancia. No es precisamente un refugio para escapar de los dos extremos ideológicos. Por el contrario, es el espacio ideal para huir de la estupidez y la terquedad, un extraño lugar donde existe como herramienta de diálogo la concertación que no es precisamente una conciliación, ni un sometimiento. Un rincón del pensamiento que no se esclaviza con dogmas inamovibles, un espacio en el que cobra valor el concepto de «puedo estar en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé con la vida tu derecho a decirlo», en el que el mundo no se circunscribe al bien y al mal; allí donde hay cabida para la crítica y el disentimiento.
No me vengan con la soberbia idea de que solo hay dos opciones. Es de mentes frágiles.
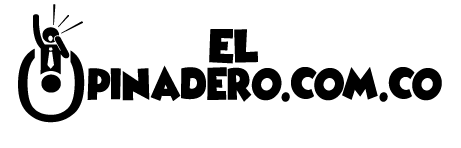
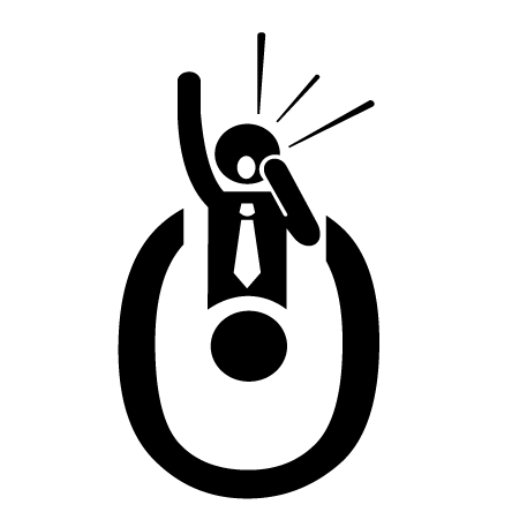


Una humilde pregunta:el centro es el Centro democrático?
Hablas del centro del espectro político.
Juan Carlos Pinzon es un claro exponente de este pensamiento.
2026-2030 Presidente.
The centre is part of the political spectrum, it is more open to discuss matters when political decisions affects life of all society, looking for workable solutions to problems rather than adhering strictly to a rigid left-wing or right-wing ideology.
El Maniqueísmo no fué moderado por San Agustín? O es solo derecha? Creo que es importante lo que argumentaba Álvaro Gómez Hurtado, acuerdo sobre lo fundamental. Pero con imperativos categóricos.
No sé con que fundamentos saca la afirmación de que la pugna entre ambos bandos es el espíritu de la democracia. Es una afirmación muy grande y quizás depende de cómo de entiende democracia.
En general, el artículo esta muy cargado de opiniones sin fundamentos, ni profundidad, ni teoría. Conoce tal vez debates de ciencia política o filosofía política al respecto? Hay un montón de tela para cortar.
Además el tono está muy cargado de sesgos y malinterpretaciones y mala fe sobre quienes están en ‘los extremos’. Habla de ‘idiotas’ y ‘estúpidos’ para descalificar otras posiciones, lo cual es irónico considerando que eso es lo que esta diciendo sobre los ‘radicales’
Dice que el centro es pensamiento crítico pero eso no es necesariamente cierto. El pensamiento crítico no es de ‘nadie’, de ninguna postura. Además hay dogmas en todas partes, incluso en pensar que el centro es bueno porque está en la mitad. Eso se puede volver dogmático.
O sea su tono y su escritura es un reflejo de lo que está diciendo sobre los ‘extremos’. Esta dogmático, cerrado, y sin pensamiento crítico. Porque ese tipo de cosas pueden pasar en cualquier posición, y en cualquier persona. Ser de centro no es igual a ser mas racional ni mas critico ni mejor.
Los extremos de la izquierda y la derecha son; en el primer caso tomar las armas contra el propio pueblo, secuestros, etc. dejando de lado las ideas.
El error de la extrema derecha es el neo liberalismo, querer impedirle al estado todo manejo de dinero. El gobierno puede crear empresas y producir dinero que traerá como consecuencia disminucion de los impuestos. En China las 130 empresas más grandes 80 son del estado, pero si estas fueran privadas abrían 130 millonarios pero un estado débil.
No se puede ser un país fuerte con un estado pobre.
Crecí en un hogar liberal no solo en la política sino desde la apertura para acoger la diferencia y con una marcada vocación para servir y para compartir con el menos favorecido, pero también con la práctica contundente del esfuerzo como medio para obtener todo lo necesario para vivir y llegar a comprender que podemos alcanzar todo aquello que nos propongamos. También con una fe inquebrantable en Aquel que nos protege, nos inspira para alcanzar la grandeza a la que nos llama y que nos convoca a amar al otro, como a nosotros mismos. El amor propio fue importante. Mi estructura de valores es clara y es la base de mis decisiones. Así que siendo tan liberal como puedo ser al venir de un hogar demarcado por mujeres fuertes, valientes y esforzadas; y tan conservadora como para cuidar y ser testimonio de la importancia de la fe, de los principios morales y éticos e intentar cada día defenderlos y practicarlos sin caer en el peligroso relativismo, asumo la posición de centro como mi espectro político, ese espectro político que nos permita tener, como sociedad, un horizonte al cual dirigirnos. No obstante, pasan dos cosas, a mi modo de ver: 1. Nuestro centro político en Colombia, no ha dejado ver su fuerza y, por el contrario, ha participado en provocar (por acción y por omisión), el caos en el que hemos estado hace tantos años y que llegó a su cúspide con el señor petro (minúscula intencional). Tantos años de corrupción, de abuso, de indiferencia con el pueblo, de falta de visión, prepararon el caldo de cultivo para este caos, más aún cuando hemos sido un país respetuoso de las instituciones y la democracia. Ese centro tiene que tener una fuerza. No la fuerza del de derecha o izquierda, sino la propia, que nos permita entender que saben para dónde van y que son una solución real y efectiva para el país, porque (y acá viene el segundo punto), 2. Nuestro país tiene problemas internos coyunturales, enquistados y crónicos que no se resuelven con paños de agua tibia (y menos hoy en día con amenazas tan serias y reales de llevarnos a un despeñadero) o con discursos que, para no parecer de derecha, terminan pareciendo de izquierda. Este es un momento histórico en el que se necesita contundencia, norte, determinación y fe, para lo cual, el centro debe encontrar primero supropia identidad y su lugar en la política que necesita el país. Por esto mismo, ahora me decanto por la derecha (o liberalismo menárquico). En aras, precisamente, de ese equilibrio que trae el centro y, dada la fuerza izquierdista que tanto daño nos está haciendo, necesariame debo poner mi fuerza allí, mientras tanto. Saludos y gracias por traer el tema al caso.
Excelente reflexion en este momento historico del país , donde se esta agrediendo al otro, sin medir las Consecuencias y el dolor que se pueda producir, da miedo volver y volver a producir la violencia en que nacieron los abuelos o los padres, de enfrentamientos entre liberales y conservadores,, donde se mataban por un color….Es bueno releer el Camino que ha transitado Colombia.
Excelente artículo.
⸻
En política, los extremos —la derecha y la izquierda— suelen ofrecer respuestas contundentes, pero también rígidas. El centro, en cambio, es el espacio donde se reconoce la complejidad del país y se buscan soluciones basadas en acuerdos, no en imposiciones. Optar por el centro no es quedarse a medio camino: es apostar por la sensatez, por la capacidad de escuchar y por la construcción de consensos que permitan avanzar sin fracturar a la sociedad. En tiempos de polarización, el centro es menos estridencia y más responsabilidad. Es, con frecuencia, donde se toman las decisiones que realmente unen.
Excelente artículo, gracias. La tendencia a lis extremos está acompañada de la ambición de poder por lo general. Imaginarnos un mundo político en blanco y negro sin tonos de gris es una utopía. Hoy estamos viviendo las consecuencias con Trump y Petro como claros ejemplos de esta temática. En el tema de los partidos políticos siempre me he descrito como un agnóstico.
Excelente artículo, gracias. La tendencia a los extremos está acompañada de la ambición de poder por lo general. Imaginarnos un mundo político en blanco y negro sin tonos de gris es una utopía. Hoy estamos viviendo las consecuencias con Trump y Petro como claros ejemplos de esta temática. En el tema de los partidos políticos siempre me he descrito como un agnóstico.