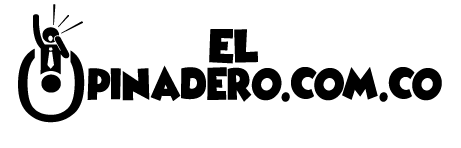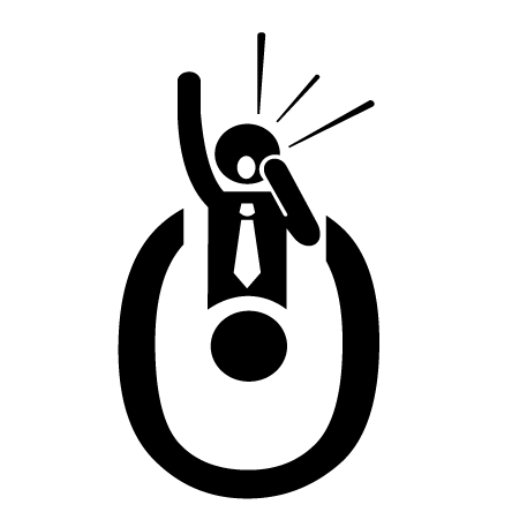A uno el país se le revela, a veces, en las escenas más inesperadas. A mí me ocurrió en el Micay, cuando vi a un grupo de niños salir de la escuela y deslizarse río abajo en sus “potrillos”: troncos huecos convertidos en canoas diminutas donde viajan dos bogas mayores y, acurrucados, los más pequeños, que protegen sus cuadernos dentro de bolsas plásticas para no llegar mojados a clase al día siguiente. Esa imagen, tan simple y tan poderosa, me recordó que Colombia no cabe en los mapas: se descubre viajando y se comprende solo cuando uno toca la vida de quienes la habitan.
Recorrer Colombia —lo he dicho muchas veces— es como recorrer el mundo dentro de una sola nación. Todos los climas, todas las montañas, todos los acentos, todos los asombros. Pero el Pacífico tiene una magia distinta: es un universo propio, húmedo, intenso, musical, verde hasta el infinito, donde la gente vibra al ritmo de la lluvia y los ríos cuentan historias que ningún libro ha logrado escribir.
Llegar a López de Micay fue, en sí mismo, un aprendizaje. Zarpamos desde Buenaventura en la lancha ambulancia enviada por el alcalde. El conductor apareció dos horas tarde, con un tufo de cantina y la actitud del pirata menos paciente del mundo. No tenía permiso de zarpe y, para completar, su ayudante —ofendido por la falta de pago— se lanzó al agua para bloquear uno de los motores. A los cinco minutos de travesía ya nos habíamos estrellado contra un poste del muelle. Colombia en estado puro: tragicomedia, resiliencia y la certeza de que, pese a todo, seguimos adelante.
Mar adentro, uno de los motores literalmente voló por los aires. Y ahí estábamos, a merced del humor de nuestro capitán, que decidió castigarnos con oleadas cruzadas que nos bañaban con la furia del Pacífico. Sin embargo, cuando la naturaleza se abre paso, todo malestar se disuelve: las bocas del Naya aparecieron como un cuadro vivo, un abrazo de agua dulce y salada donde los colores se mezclan como si alguien allí hubiera inventado la palabra “belleza”.
El viaje río arriba fue un espectáculo que ninguna oficina, ninguna ciudad y ningún centro de poder puede comprender desde la distancia: vegetación espesa, tambos de nativos, plataneras gigantescas, cocoteros, peces saltando y esas enormes “tronqueras” que bajan madera amarrada en cadenas rumbo al puerto. Allí la vida sucede sin prisa, sin ruido, sin titulares, pero con una dignidad que conmueve.
Y luego está Noanamito, ese pueblo detenido en el tiempo donde conviven todos: la escuela, la inspección de policía, la cancha, la tienda… y las “piangüeras”, esas mujeres extraordinarias que se lanzan al fondo del río hasta treinta veces al día para cosechar piangüa, un manjar que sostiene a sus hogares. Ellas, orgullosas, cuentan cómo mantienen a sus “compañeros” y cómo el trueque —una sarta de pescado, un racimo de plátano— sigue siendo la economía auténtica de los ríos. Nadie puede comprender este país si no entiende la grandeza de esas mujeres.
Al llegar finalmente a López, casi a las siete de la noche, nos recibió la algarabía de un pueblo que, según decían, llevaba una década sin ver llegar a un funcionario del Gobierno nacional. Y uno entiende entonces por qué viajar transforma: porque obliga a salir de la comodidad, a romper la burbuja, a descubrir que la Colombia real está lejos del centralismo, lejos de los diagnósticos de oficina y cerca de la piel de la gente.
Los niños que navegan para estudiar, las piangüeras que sostienen hogares enteros, los lancheros irreverentes que dominan el mar a punta de instinto, las comunidades que sobreviven entre ríos tutelares, la alegría que no necesita permisos ni decretos… Todo eso es Colombia. Todo eso se aprende viajando. Todo eso se olvida cuando dejamos de mirar.
Viajar no es turismo. Es comprender. Es ensanchar la mirada del comunicador y del ciudadano. Es reconocer que este país duele y deslumbra al mismo tiempo. Que está lleno de carencias, sí, pero también de una riqueza humana y natural que ningún otro rincón del planeta posee con tanta intensidad.
A quienes no conocen el Pacífico solo puedo decirles que se están perdiendo de una verdad profunda: allí está la Colombia que resiste, que canta, que trabaja, que inventa, que emociona. Allí está la Colombia que no cabe en los discursos, pero sí en la memoria de quienes se atreven a llegar.
Ojalá viajemos más para hablar menos desde la distancia. Ojalá escuchemos más a quienes viven en los ríos antes de decidir por ellos desde la capital. Y ojalá, algún día, todos los colombianos veamos en López de Micay no un punto remoto del mapa, sino un espejo de lo que somos: un país inmenso, complejo y profundamente hermoso.
Fernando Sanchez Prada
Comunicador, viajero y colombiano a morir