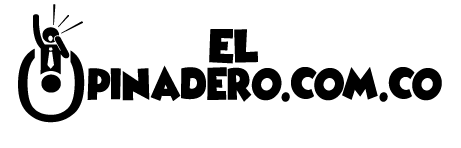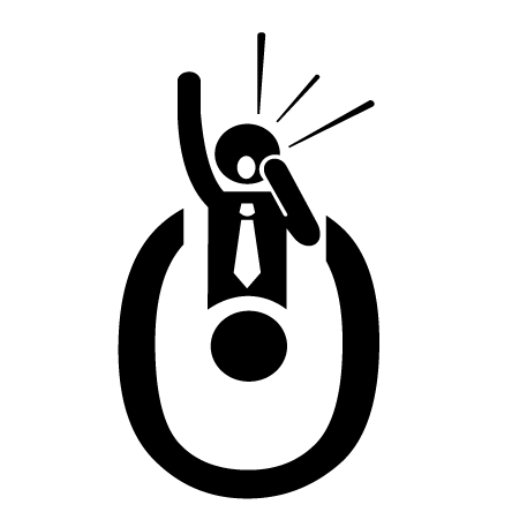A comienzos de año, cuando las familias vuelven a ajustar sus presupuestos, las empresas recalculan costos y el Estado mide la estrechez de caja que tiene, empiezan a sentirse los primeros síntomas de un fenómeno que irá creciendo como una ola silenciosa; una economía tensionada por decisiones de alto impacto, tomadas sin ponderar sus efectos en cadena. En apariencia, todo podría lucir bien para el ciudadano de a pie: compras frecuentes, un peso revaluado que hace ver “más barato” el dólar, una sensación de abundancia, y el orgullo político de haber decretado el Gobierno un desmesurado salario mínimo “vital” como conquista social. Sin embargo, lo que se celebra como victoria puede convertirse en un combustible para el déficit fiscal, la pérdida de competitividad y el deterioro de sectores estratégicos.
El salario mínimo (SM) puede y debe ajustarse para proteger el poder adquisitivo, especialmente en contextos de inflación. Pero otra cosa es decretar un incremento desorbitado, desligado de la productividad, del crecimiento real del empleo formal, ignorando el encadenamiento que provoca en áreas sensibles del gasto oficial. En Colombia, el SM no es solo un ingreso base, es un ancla de referencia para múltiples rubros. Cuando se eleva por encima de parámetros realistas, no sube únicamente el trabajador que lo devenga; arrastra, por efecto dominó, pagos indirectos, compromisos presupuestales y derroches que vienen acumulando un déficit fiscal enorme.
Lo grave es que el sector público, por sus rigideces contractuales de cubrir obligaciones, no puede “ajustarse” como lo haría, así sea con dificultad, una empresa privada. El Estado no puede quebrar, pero sí puede asfixiarse. Y para sobrevivir, tiene dos salidas: subir impuestos o endeudarse más. Ambas rutas conducen al mismo punto: menor margen de maniobra, mínima inversión útil y mayor presión inflacionaria. Paralelo a esto, se está recibiendo una gigantesca oferta de dólares, alimentada por el endeudamiento externo y esto produce un fenómeno engañoso; el peso se revalúa, el dólar baja, y desde ciertos escritorios se interpreta como “éxito”. Pero un país no se fortalece porque su moneda se aprecie artificialmente en medio de una marea de divisas provenientes del crédito. Eso no es riqueza estructural, es abundancia prestada que habrá que pagar con intereses descomedidos. Si entran dólares masivamente, la tasa cae duro y, entonces, el país exportador sufre. A este cóctel se suma un anuncio inquietante que es obligar a los fondos de pensiones a repatriar $177 billones de los recursos invertidos en el exterior que pertenecen a los trabajadores colombianos, no al Gobierno de turno. Este punto es particularmente delicado porque se propone como una maniobra patriótica, cuando en realidad implica un riesgo doble, pues, primero, se afecta la diversificación. Parte de la lógica de invertir por fuera es proteger el ahorro pensional frente a choques internos (devaluación, crisis fiscal, inflación) y, segundo, se altera el mercado cambiario; si se obliga a convertir esos activos a pesos, entrarán más dólares, se revaluará aún más la moneda y el trauma contra exportadores será más severo. El resultado es un contrasentido; se dice proteger al pueblo, pero se usa el dinero para corregir coyunturas, financiar desfases y procesos electorales. Los fondos pensionales no son caja menor del Ejecutivo. Esto es como vender la vaca para comprar leche, dice el adagio.
Lo que más preocupa no es solo la presión sobre cifras macroeconómicas, sino la pérdida de confianza porque cuando los inversionistas ven improvisación, los exportadores castigo cambiario y los ciudadanos sienten el costo real en empleo y precios, el país entra en un deterioro que no se corrige con discursos.
Este inicio de año es apenas el preludio. Las señales están ahí. Lo que hoy parece una economía estable tendrá menos empleo formal, menos inversión productiva, y más carga impositiva sobre los mismos de siempre.
Jaime Cortés Díaz