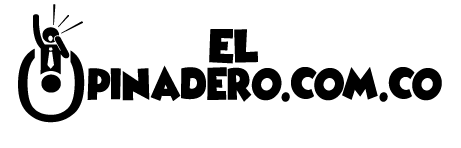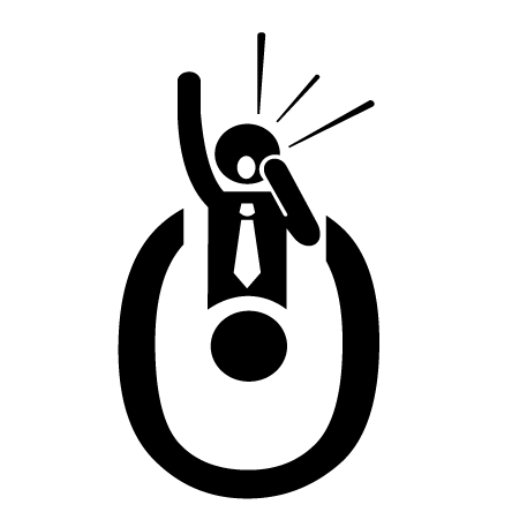Voy a caer en la trampa, en la misma en que cayó Colombia entera. Voy a expresar mi opinión frente al acontecimiento del momento, el juicio y la condena por parte de un juez penal al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y empezaré expresando que todo juicio a un dirigente político siempre será un evento de carácter político. Al menos para la opinión pública. Una cosa piensan el juez, el tribunal y las autoridades judiciales y otra muy contraria los ciudadanos. Para la gente del común la justicia no existe: para la «derecha» Uribe es inocente y lo será siempre independientemente de los hechos y para la «izquierda» Uribe es culpable y también lo será siempre sin importar las evidencias y los fallos.
En un mundo extremadamente polarizado como el actual —desde el punto de vista ideológico— la objetividad ha sido la primera en desaparecer. Las pasiones se han puesto por encima de los hechos. La venda, que la figura de la justicia tiene en los ojos (la diosa Temis con una balanza en la mano y una espada en la otra), ha dejado de simbolizar la imparcialidad y la objetividad y se ha convertido en expresión de ceguera, un afán enfermizo por negar sus actuaciones si van en contravía de mis ideas o mis intereses.
No pretendo con esta afirmación caer en el facilismo de criticar el fallo de la juez Sandra Heredia. No soy abogado y tampoco parte cercana a los implicados. No he leído los miles de folios que hacen parte del expediente, ni los mil más de la justificación del fallo, un «ladrillo» inclemente al que nos sometiera la juez el lunes pasado. Carezco de elementos para juzgar al juez. Simplemente confiaré en la justicia colombiana; sí, en esa que tiene algunos frutos podridos como los del cartel de la toga o algunas figuras procedimentales que facilitan la prescripción y por lo tanto la impunidad. Creo que el Tribunal Superior de Bogotá pondrá otros tres pares de ojos en este proceso, que fallará en justicia y que, de ratificarse la decisión, la Corte Suprema de Justicia —otros jueces diferentes—decidirán con objetividad el recurso de casación que con toda certeza los defensores de Uribe interpondrán. Sin embargo, pasarán años antes de que todos estos pasos se surtan y tengamos un fallo definitivo.
Pero la morbosidad pública, los desvaríos de los fanáticos —unos de un lado y otros del otro— y la anuencia de la juez han fabricado este espectáculo mediático que concentra la atención de un país enfermo por pasiones y veleidades que obnubilan la razón. A nadie le importan los hechos, solo el fallo. Y de antemano lo condenan sea cual sea el resultado.
Ese es el principal mal de nuestra democracia: la culpable de todos los males es siempre la justicia. Sobre ella recaen todas las críticas y las culpas. Termina siendo el chivo expiatorio. Nada le hace más daño a las sociedades y a la humanidad misma que malherir a la más importante de sus instituciones, al eje principal del contrato social. Sin justicia no hay estado, no hay nación, no hay ciudadanía.
La gravedad de nuestra modernidad está en que cada grupo poblacional que gobierna en representación de un extremo de la ideología política quiere partir de cero, arrasar con lo logrado, sembrar sobre cenizas. Ahora cada gobierno quiere su propia justicia, una nueva «Constitución», una que cercene los derechos de los contrarios, imponga una dictadura sobre los demás y sea acorde a sus propios y sesgados intereses. ¡Cómo nos desvistió este fallo de una simple juez!