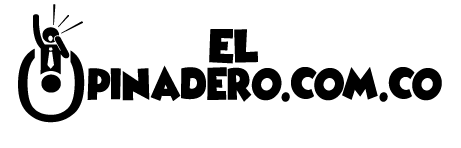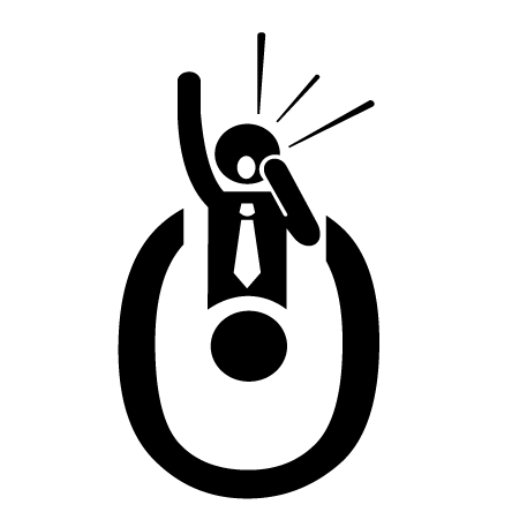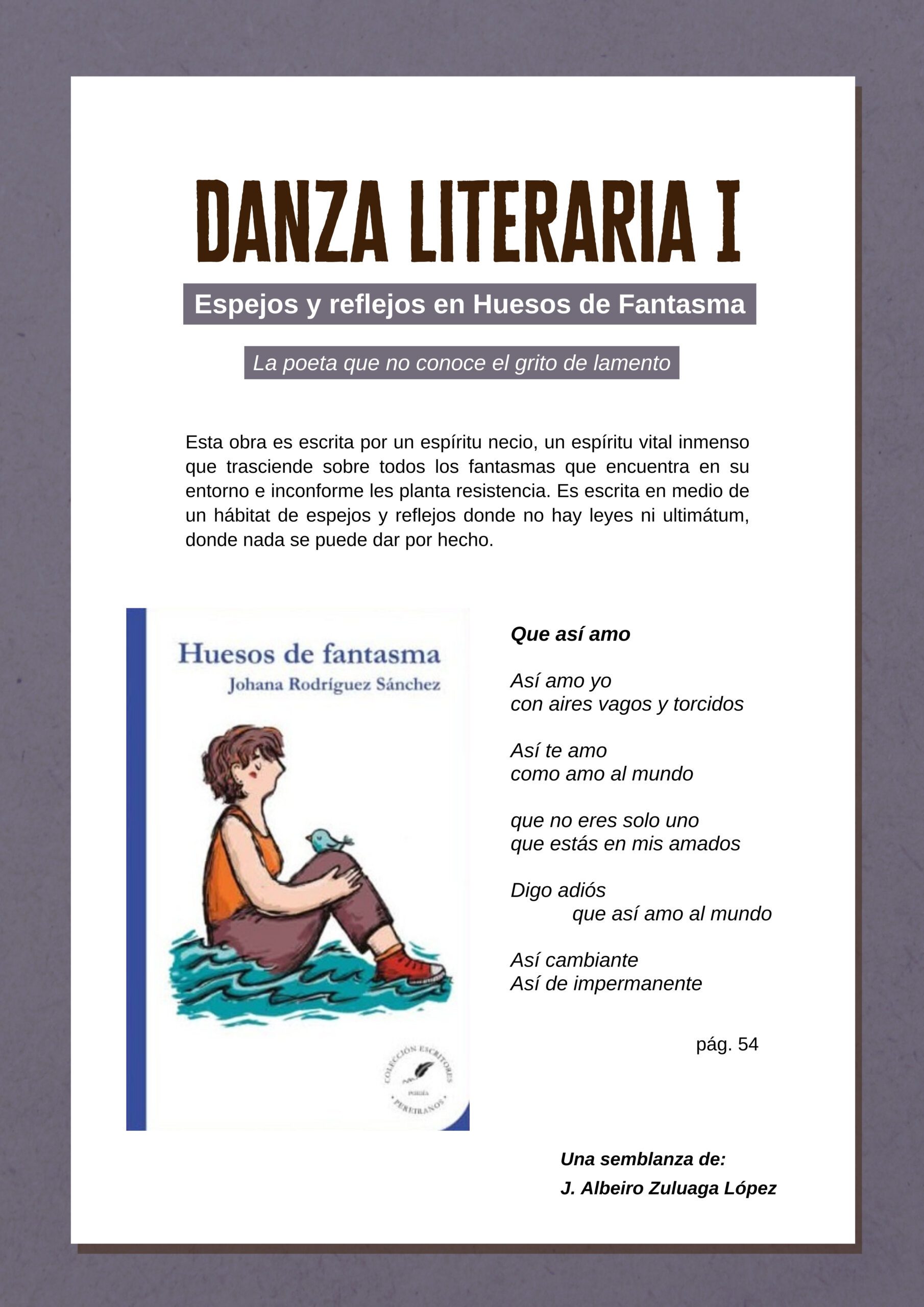- La poeta que no conoce el grito de lamento
- Johana de mis afectos, danzo con tu obra, y mi semblanza el fruto.
Esta obra es escrita por un espíritu necio, un espíritu vital inmenso que trasciende sobre todos los fantasmas que encuentra en su entorno e inconforme les planta resistencia. Es escrita en medio de un hábitat de espejos y reflejos donde no hay leyes ni ultimátum, donde nada se puede dar por hecho. Solo la fragilidad de la realidad manda. La autora se sabe mundo, interpreta el mundo como una construcción y se reconoce construcción, y puesto que encuentra fantasmagóricas sus piezas, inasibles todos sus componentes, se desarma. Johana se fragmenta, pero sin violencia, lo hace a través de la cadencia de un sufrimiento convulso mediado por su sensibilidad; sin grito, pues su laringe no alcanza para significar en sonido su inquietud.
La de Johana es una poética de una gran profundidad filosófica. Con un lenguaje escueto pero aplicado, tan preciso como libre, disgrega sus partes, y a todas les da voz.
En su descomposición encuentra las accidentalidades irremediables que la atraviesan y antes de conciliar con ellas las enfrenta. Les opone con su propia voluntad, la que ha sido siempre coartada precisamente por sus accidentes, con sus accidentes sus circunstancias, con sus circunstancias todo aquello que no escogió, pero le habita, le transgrede el ser.
Reconoce en el lenguaje amplio y grandilocuente el terror, un terror que se desarrolla en el no saber decir lo que le atañe, no encontrar en las palabras una soga de la cual sujetarse en la existencia. No reconocerse, pues, entre las posesiones, las personalidades y las inmanencias del lenguaje. Mas su actitud no es de lamento, es la de quien se revela, pero la atraviesa el dolor que la hace buscar el grito, ese que no logra materializarse nunca, como una queja que la acusa de no poder quejarse. Entonces el llanto ante el lenguaje inasible; entonces el silencio: “silencio / a ver si logro / escucharme / a ver si puedo / conocer la voz que tengo”.
En el cuerpo encuentra el sufrimiento. La inmensa vitalidad de su espíritu y la profundidad de su mente no se bastan en la materialidad insulsa del cuerpo, que no reprocha por suyo, sino por cuerpo “cómo me paseo / sin el cuerpo”. Su peso y su materialidad avivan la hoguera ontológica. Al leerla uno puede sentir en las manos las brasas.
La muerte, intrínseca al hombre desde antes de nuestras memorias, le persigue, pero no le alcanza, y aunque la poeta no le resiste ¿quién resiste a la muerte? no le termina de llegar nunca: contrarreloj absurda; como si la muerte le dijera “camina que te doy ventaja” y así se establece una burla, un eterno presentimiento, o un final – al fin – incompetente, malinterpretado como un verdugo tirano que, en realidad, en el camino existencial, es más lento que la vida. Sobre la segunda vía se decanta la poeta y nos muestra una muerte de “paso bobo”, intermitente como la de Saramago. Desmitifica la muerte idealizada por los sistemas religiosos.
Con asomos nihilistas y expresionistas genera auténticas conversaciones con sus emociones, emociones intensas y voraces que guardan dentro de sí un vórtice que sabe consumirlo todo, conversa con la tristeza que le inquieta, pero la invita a sentarse frente a frente; con el pánico que la carga y la sigue como un parásito, pero le reconoce y es indulgente. Le hace agujeros, taladra sobre la coraza cotidiana del sistema que oculta las emociones y se mira entre hendijas, libera sus emociones en lugar de reprimirlas. La desdeña y se mantiene lejos de la superficialidad, por eso la agujerea ¿qué hay detrás? A través de sus agujeros crecen hojas. Su metáfora de la vida vegetal le resulta más asible que el cuerpo humano, celda terrible, casa de las heridas que mitiga con florecimientos: “El desierto / retrocede / avanza en flores / late despacio / descansa”.
El espejo, que expone superficialidades, le resulta un bache existencial. Le trae de nuevo su cuerpo, su materialidad que no la abarca, la cercanía consigo que tanto la aleja de reconocerse. Su reflejo le resulta extraño, le sugiere otra existencia tan ajena que apenas concibe propia. Sabe que no está allí, pues su participación ontológica, definitivamente, no parte de aquella figura que le mira desde el cristal frío, aunque este le devuelva las mismas muecas, las mismas afrentas corporales del rostro. La noche, entonces, cuando poco se mira, cuando pocos se miran, es el momento de su encuentro.
Mas su cuerpo no solamente es cuerpo, es cuerpo de mujer: el agredido, el maltratado por la historia; el que se deshace en sangre por ser vida y su habitáculo. Sobre ese cuerpo que reitera el sufrimiento y ha sido llamado al pudor en nuestra historia, trae la dignidad, el honor y la soberanía. Acolita el escándalo, llama a derrumbar la mojigatería, permite el rubor en las mejillas del escrúpulo tirano y de fondo hace frente al inconformismo de la moral patriarcal debilitada en su mundo. Así, lejos de proponer radicalismos y haciendo justicia femenil, encuentra en las mujeres de su mundo, ancestros y presentes, su voz que no se quiebra, el vigor de su voz que es más fuerte que la palabra y más audaz que el lenguaje.
Como de mujeres, se reconoce un cúmulo de seres que componen su sujeto múltiple, y es quizá donde se sustenta su habitar sensible. No habita por sí y para sí misma, no es su existencia un soliloquio que se abstrae en un mundo inhóspito e inalcanzable. Entonces se sabe acompañada por presencias que trascienden, asimismo, la corporalidad que ha descartado en su mirada de mundo.
Como una revelación, encuentra en la abundancia de su existencia el remedio de la ignominia de su origen.
Este descubrimiento aleja la soledad y sus dolores suscritos y evidencia otros, los de su fragmentación (y a estos dolores también les acoge). Pero no una fragmentación adrede como la que hiciera para escudriñarse, sino la irremediable fragmentación de su ser esparcido en todos los seres que componen su mundo. Aquí la concepción de la otredad cobra suprema relevancia en la composición de su ser, puesto que el otro no es otro sujeto sino otra parte de su sujeto, y ella como sujeto parte de un sujeto también. La poeta hace, pues, de la existencia una cooperativa, en sí encuentra la complejidad y la entereza e igual las encuentra en los demás con la misma soberanía.
Ser compuesto, llama a la puerta de su niñez con nostalgia. Encuentra en su composición una falta que la pone incompleta sobre escena, carente de la boca pequeña que la guíe, de las manos pequeñas que la secunden: “Abro la puerta, entra / hay una fuente / bebe, calma la sed / yo me estoy ahogando”. Como en su niño, se reconoce en sus ausencias. Se nutre de lo que se llevaron, mas reconoce en ellas la extrañeza, mide sensiblemente la transición del adjetivo lejano hacia el adjetivo ajeno. El palpito de otrora que ya no palpita es la ausencia en su obra.
A su niño, sin duda, le rescata; sus ausencias componen presencias en su bagaje.
Con su férrea oposición al determinismo reconoce en el mundo complejo un mundo móvil, irremediablemente cambiante, se enemista de la concepción eterna del amor y se ubica al lado de la soberanía del instante, en el que encuentra la potencia suficiente para ser (el instante) todo el mundo. La poeta escoge saltar los abismos. Asimismo, se disgrega de su ego, gran abismo; exhorta su solitud:
“Muchacha, sé libre / libre de ti / y vuela lejos tuyo”.
De huesos y de fantasmas, la de Johana Rodríguez Sánchez, pues, es una obra de espejos y reflejos, de mutismos sonoros, de potentes figuras compositivas que no hay que dejar de leer en los momentos de aflicción. Es una de esas obras que martillan la angustia cuando se hace bola de hierro y se incrusta dura en el abdomen desprotegido.