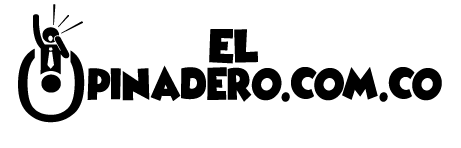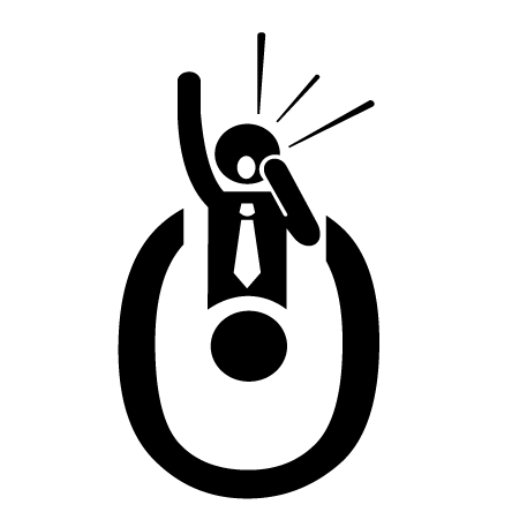Margarita, compañera de trabajo por los intríngulis de la lucha contra la pobreza, antropóloga de profesión junto con Henry, su esposo, me escribió a propósito de una columna que escribí sobre el sorry y el veci: “Fer, y a usted no se le olvide que además de los europeísmos y gringuialidades también tenemos todo un acervo de palabras de nuestro verdadero origen, el indígena”. Pues mi querida Margarita, tienes razón y acá va la segunda parte de mis reflexiones sobre el idioma:
Dicen que en Colombia todos tenemos un pariente europeo escondido en el árbol genealógico: el abuelo vasco, la bisabuela catalana, el tatarabuelo italiano… y si uno es presidente, pues mejor todavía: “es que mi familia viene de Génova”, dicen con orgullo de trattoria.
Pero basta con escuchar cómo hablamos cinco minutos para que la verdad salga, no por la boca… sino por la lengua. Y no me refiero al español castizo, sino a esa otra lengua que heredamos sin pedir permiso: la indígena, la de acá, la de nuestra América profunda.
Para entrar en materia, hagamos memoria de quien mejor nos enseñó a reírnos de nosotros mismos: Inti de la Hoz, el personaje de Jaime Garzón. Aquella sarcástica y encantadora guía turística de Las Nieves y luego reportera que explicaba la realidad nacional como si fueran ruinas arqueológicas recién descubiertas. Si Inti viviera hoy, nos pararía en la Plazoleta de las Torres del Parque y diría: “Bienvenidos, queridos turistas nacionales. Fíjense que ustedes hablan como si hubieran bajado ayer de un crucero en el Mediterráneo… pero se les cae la máscara apenas dicen guayabo.” Y tendría razón.
Las palabras que nos recuerdan quiénes somos
Aquí va una colección —amable, sabrosa y absolutamente cotidiana— de palabras que usamos todos los días en Colombia y que vienen de lenguas indígenas como quechua, náhuatl, taíno, muisca o guaraní. Usted quizá se cree muy europeo… pero habla como Inti más de lo que se imagina:
Guayabo — taíno wayaba.
Tinto — quechua t’inku.
Cuchuco — muisca cuchucua.
Chicha — quechua chichay.
Canoa — taíno kanoa.
Cacique — taíno kasike.
Aguacate — náhuatl ahuacatl.
Caneca — quechua kanka.
Coca — quechua kuka.
Papa — quechua papa.
Mapache — náhuatl mapachtli.
Hamaca — taíno hamaka.
Podría seguir con jaguar, yuca, choclo, mate, capibara, Xocolate, caribe… pero ya se entiende la idea: hablamos indígena sin darnos cuenta. Somos americanos… aunque el apellido diga otra cosa.
Pero no, nosotros insistimos
Insistimos en que hablamos “neutro”, nos ofendemos cuando nos dicen “sudacas” y hasta corregimos a otros con un español que ni la RAE reconoce. Y mientras tanto:
Comemos ají,
dormimos en hamaca,
tenemos guagua en el sur,
guayabo en todo el país,
tiple, guadua y werpa en el folclor,
y todavía creemos que lo indígena es pasado… cuando está vivo en cada frase que decimos.
Como diría Inti, moviendo las manos y mirando a la cámara dirigiéndose a un turista imaginario: “El problema no es que tengamos herencia europea. El problema es que nos la tomamos muy en serio… y la indígena ni la sospechamos.”
Y, con todo el respeto que merecen nuestras contradicciones nacionales: si de algo estoy convencido es de que este país todavía les debe un homenaje a sus tatarabuelos indígenas —no ‘indios’, como despectivamente les decían—, esos que poblaban estas latitudes mucho antes de que aparecieran los supuestos tíos lejanos llegados de Europa a bordo de un apellido italiano.
Porque mientras algunos reniegan de esa raíz, yo prefiero reconocer que ellos, nuestros ancestros “mal llamados indios”, no solo nos dejaron caminos, alimentos, tejidos y cosmovisiones… sino algo que usamos todos los días sin darnos cuenta: las palabras con las que intentamos sonar modernos.
Y lo irónico del asunto es que vivimos fascinados con la idea del linaje europeo, pero a la hora de la verdad lo que nos sale por la boca es pura herencia indoamericana. Ahí sí que ni el presidente puede negar el origen.
Si algún día le da por negar su origen indoamericano, hágale un favor a su coherencia: no vuelva a pedir aguacate, no se queje del guayabo, no tome tinto, no coma papa… y, sobre todo, no se llame colombiano. Porque al final, por más pasaporte europeo que jure tener, cada palabra lo devuelve a la tierra que pisa: esta, la nuestra, nuestra Colombia. Crisol de razas…y de lenguas.
¿Y tú qué piensas mi estimado Ogil?