Debo confesar algo de entrada: no soy crítico de cine. Ni lo pretendo. Soy, más bien, un gomoso, un espectador del montón que se emociona con una película sin tener ni idea de cuántos planos secuencia tiene o si el encuadre es subjetivo. Mi historia con el cine no empezó en una universidad ni en una sala de arte. Nació en un pueblito cafetero llamado Belén de Umbría, a hora y media de Pereira, en 1958.
Imagina a un niño de cinco años entrando por primera vez al teatro del pueblo, uno de esos que ya casi no existen. Para mis ojos de niño, el edificio era imponente: un salón enorme con sillas (en realidad, taburetes de madera) alineadas como soldados. El aire era una mezcla densa de humo de cigarrillo y el olor a empanadas fritas que vendían unos muchachos en grandes canastas de bejuco. La bulla era incontrolable, las risas sonoras, y una emoción colectiva se sentía en el ambiente como incienso.
Mi papá nos llevó a mis cuatro hermanas y a mí a ver “La sonrisa de la Virgen”, una película mexicana filmada en los estudios Churubusco Azteca. No entendí mucho, pero algo se sembró en mí.
El telón de terciopelo rojo se abrió por la mitad, las luces se apagaron y me quedé a oscuras. Entré en pánico. “Tranquilos, que la película ya va a empezar”, nos dijo mi papá. Un sonido extraño vino de la parte de atrás, y unas luces intensas salieron disparadas de una pequeña ventana, se deslizaron por encima de nosotros y cayeron como un enorme haz de luz sobre la pantalla blanca. La función empezó con un noticiero llamado “El mundo al instante”, de la UFA. Fue allí donde vi un avión por primera vez.
Ahí empezó todo. Sin saberlo, me convertí en un espectador de cine para toda la vida. La segunda película que vi, también mexicana, fue “El mártir del calvario”, con Enrique Rambal, en un precioso blanco y negro. Vi tantas películas que llené cuadernos enteros con sus títulos, clasificándolos por género. Me sabía los nombres de los actores principales como si fueran parte de mi familia.
En la Colombia rural de los años 50, las calles eran de piedra, la luz eléctrica era un lujo y las comunicaciones no existían. Antes de que hubiera emisoras locales o periódicos, los voceadores eran los reyes del entretenimiento. Caminaban por las calles empedradas con una voz potente y un tono teatral, anunciando las películas que se proyectarían en el teatro del pueblo. Con frases como “¡Esta noche en el Teatro Belén: “¡Santo y las momias de Guanajuato”, convertían cada anuncio en un espectáculo! Amplificaban su voz con grandes embudos metálicos y pegaban carteles, elaborados a mano con engrudo, una pasta pegajosa hecha con almidón casero. La voz del voceador era nuestro tráiler sonoro, el que encendía la imaginación de la gente.
A la entrada del teatro se colocaban afiches grandes y coloridos, y fotografías en blanco y negro. Eran verdaderas obras de arte, tan valiosas que hoy son piezas muy buscadas por los coleccionistas. Todo eso era nuestro tráiler. Solo con ver esos materiales nos hacíamos una idea de la película. Si el afiche nos llamaba la atención, íbamos; si no… también. Los fines de semana eran sagrados para el cine: matiné, vespertina y función de noche. También nos tocó la época del cine gratis en la plaza, generalmente en la Plaza de Bolívar, que se proyectaba desde la parte de arriba de unos carros grandes. Se financiaba con los comerciales de compañías que necesitaban vender sus productos a la comunidad.
El teatro era más que un lugar para ver películas; era un punto de encuentro, un espacio para el coqueteo, la tertulia, un escape. Muchas de las películas eran para adultos, pero los imberbes nos las ingeniábamos para entrar. Hubo muchas travesuras en esa época; entrábamos por la casa del dueño, con la complicidad de su hijo menor, que había montado un negocio paralelo. Todo muy institucional… hasta que nos descubrieron.
Ya en los años 80, viviendo en Pereira, asistía semanalmente a los cineclubes para ver las películas que no llegaban a los cines comerciales, lo que llamábamos “cine arte”, como el que dirigía Germán Ossa, a quien conocí allí durante los cineforos. Aun así, nunca me volví un experto; tengo muchos amigos que sí lo son. Sigo siendo un espectador apasionado, que disfruta de las películas sin la necesidad de entender la fotografía, el montaje, el sonido o los efectos especiales. Curiosamente, es lo que me ha permitido seguir disfrutando del cine como un niño.
¿Alguna vez han salido del cine con un nudo en la garganta sin saber por qué? Eso me pasó viendo La sociedad de la nieve. No pensaba en el montaje ni en la dirección de arte. Pensaba en mi familia, en lo que yo habría hecho si estuviera ahí, rodeado de blanco, de hambre, de miedo. Esa pregunta, esa sensación, fue más poderosa que cualquier análisis técnico. Y eso, para mí, también es una forma de entender el cine.
Durante años nos hicieron creer que para hablar de cine había que saber mucho: términos en otros idiomas, festivales, planos eternos… Pero también es válida la opinión de la señora de la tienda que dice: “Esa película era buena, pero no me gustó cómo trataban a la mamá”.
Eso también es crítica. Una lectura que viene desde la vida vivida, desde la piel. Porque el cine no solo se analiza, se siente, se recuerda, se comenta en voz baja mientras uno se sirve el café. El espectador común tiene herramientas reales para interpretar las películas, solo que no siempre se reconocen como tales:
Intuición: Sabemos cuándo algo no cuadra.
Empatía: Nos afecta lo que vive el personaje.
Comparación: Vinculamos lo que vemos con nuestras propias vivencias.
Y eso no se aprende en libros; se aprende viviendo. Las películas no caen en el vacío; caen en cuerpos, en historias, en culturas. Vi “Encanto” con mi sobrino. Él se reía, cantaba y disfrutaba. Yo… yo lloraba. Porque vi a mi abuela, a mi familia, a esa casa llena de tensiones no dichas. La misma película, dos miradas, ambas válidas. Porque el cine no se ve solo con los ojos; se ve con la memoria.
En mi casa, ver cine por televisión era un ritual. La película del domingo, en blanco y negro hasta que llegó el color, era sagrada. Mi mamá preparaba el algo, mi papá pedía silencio, y después venía el debate:
—“Esa señora no quería al marido, se le notaba.”
—“¡Cómo que no! Si hasta lloró por él…”
—“¡Porque estaba atrapada, no porque lo amara!”
Eso era crítica cinematográfica. No académica, pero sí auténtica. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a leer el cine.
El cine puede ser una herramienta pedagógica muy poderosa. Nos enseña historia, ética, cultura, y nos pone en los zapatos del otro.
También hay que hablar del acceso desigual. A los pueblos solo llegaban películas religiosas o mexicanas. La censura, la moral dominante, la falta de infraestructura… todo influía. Y, sin embargo, el cine se abría paso. Porque donde hay emoción, hay cine.
¿Qué vemos de nosotros mismos en las películas? ¿Qué se omite? A veces, las películas extranjeras moldean nuestra mirada, pero también hay momentos en los que nos reconocemos. Y cuando vi “El libro de la vida”, supe que nuestras historias también merecen estar en la pantalla.
No hace falta un libro. Hace falta atención, escuchar las emociones: ¿qué escena me dolió?
Observar al otro: ¿cómo reacciona?
Dialogar: hablarlo, compartirlo.
Registrar: ese color, esa frase, esa canción…
Y sí, tengo un “superpoder”: puedo ver una película dos veces sin recordar que ya la había visto. Solo al final, cuando algo me golpea la memoria, digo: “¡Ya la había visto!”. ¿Despiste o magia? Gracias a eso, el cine siempre se me renueva.
En estos espacios, llenos de palabras complejas, también hacen falta voces que nombren lo que sienten sin miedo a sonar “incultas”. El espectador común tiene mucho que aportar: lecturas desde lo cotidiano, ética emocional, reconocimiento de ausencias, sensibilidad cultural local. Porque mientras unos analizan fotogramas, otros reconocen a su abuela en una escena. Y eso también es valioso.
Quiero terminar con otra imagen. Una niña ve “El libro de la vida” en un salón comunal. Al final, le dice a la profe: “Profe, yo también quiero contar historias así, pero con mis propias palabras”.
Eso es cine sembrando pensamiento. Es cine reconociendo que cualquiera que se emociona tiene derecho a interpretar. Y por eso estoy aquí. Para decirles a los críticos y expertos de cine: tal vez nunca entendí cómo se construye un travelling, ni qué es una elipsis perfecta… Pero sí aprendí que el cine puede cambiarte la vida, incluso si no sabes por qué.
El cine también se vive desde el corazón sencillo de un espectador del montón. Uno que no sabe de encuadres… pero sí de emociones.
*Javier Ríos Gómez
Articulo leído en el “26 Encuentro de Críticos y periodistas de cine” de Pereira.
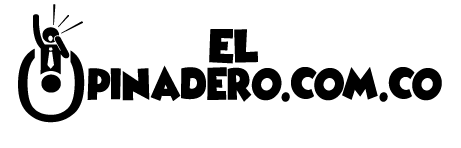
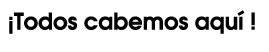


RESPETADO COLUMNISTA:
» ESO ES CINE SEMBRANDO PENSAMIENTO.»
Afirmación que encierra el contenido de su narrativa cargada de : conocimiento, de humanismo, de afectividad, de abrazo con la palabra que eleva la fantasía , realidad de un arte irremplazable.
Gracias, por un bálsamo escritural , humano.
Excelente como siempre, estas pintorescas narrativas de mi apreciado Javier.
Y el cine aaahh, el cine le dicen el 7* arte, porque los reúne a todos, imaginense.
Y las películas, aaakk, las películas, como dice Javier, se ven según tu propio cristal, tu propia pasión, como la mía es la Rebeldía: La Sociedad de los Poetas Muertos, ver ese niño parado sólito encima del pupitre…
Como nos haces revivir Javier.
Hola maestro Javier!
Me gustó tu comentario sobre cine, los q amamos el cine tenemos experiencias similares, yo crecí en Guayaquil, una ciudad que en algún momento llegó a tener más de 60 salas de cine! Nuestra imaginación se nutrió del cine Norteamericano, Italiano y Mexicano, ( entre otros) más aún cuando tenía parientes que administraban o trabajaban en los salones de cine. Gracias por el paseo de mi infancia amigo.
Un abrazo enorme!
Enrique Pilozo
Buenos días. En varios de los escritos de Javier siempre afloran los recuerdos de niñez y juventud y el amor por su terreno. Del cine recuerdo el teatro Cuesta y el triple de los lunes que eran 3 películas con una entrada y como amante del tango una con Hugo del Carril y las 4 de Carlos Gardel. Un cordial saludo.
Javier buenos días, acabo de leer tu artículo. Qué ameno, qué recorderis de nuestra cotidianidad infantil
Garcia Marques se quedó en palotes.
Y qué dirá Grrman Ossa de tus comentarios desvirtuosos, con los que haces sencilla el arte DE VER PELICULAS, sin ser experto ni crítico.
Gracias mi estimado amigo y felicitaciones.