La primera vez que llegué a Valledupar, el aire me olió a mango maduro y a sancocho recién servido. No sé si era la hora o la emoción, pero todo en esa ciudad parecía tener ritmo: los vendedores, los carros, los pájaros, incluso el sol que golpeaba las tejas como si marcara el compás de un viejo paseo vallenato. Bastó caminar unas cuadras para entender por qué aquí la vida se cuenta en notas de acordeón y en historias que se alargan como un estribillo repetido con cariño.
En Valledupar, cada calle tiene un palo de mango que da sombra y recuerdos. Y si uno quiere entender de verdad qué es ser vallenato, basta con ir al balneario Hurtado, donde el río Guatapurí se vuelve espejo y consuelo. Allí, al lado del agua, se sirve el sancocho trifásico más honesto del Caribe: carne, pollo y cerdo en una sola olla, mientras una botella de Old Parr pasa de mano en mano “poquito pero seguidito”, como dicen los locales, y unas Águila se enfrían entre las piedras del río. A lo lejos, unos pelaos desafinan felices intentando sacar sus primeros “pases” en un acordeón con una “caja” improvisada hecha de un viejo balde de pintura. Esa es la escuela vallenata: sin aulas, sin títulos, pero con alma.
Por esos días, cuando yo visitaba a la “Comai Gina” (Que es como se pronuncia en el Cesar y la Guajira la palabra comadre), ella siempre me recibía con un abrazo de esos que curan el cansancio. “Venga, padrino Fer, siéntese acá con mis pollitas”, decía, refiriéndose a sus compañeras de trabajo, Katia y Kelly, mis “ahijadas”, esas mujeres trabajadoras que entre risa y cuento arreglaban el mundo mientras se toman un jugo de guayaba agria o una “agüita de mai” en los puestos que rodean la plaza Francisco El Hombre, donde la historia misma parece tener acento vallenato.
Las tardes terminaban muchas veces en Novalito, en la casa de Emelina, la mamá de mi buen amigo Juan Miguel, donde las tertulias eran sagradas y el delicioso café con leche y colaciones, sabían a gloria. En medio de las conversaciones siempre salía algún cuento del Villero, otro buen amigo, y de su madre, orgullosa de aquella gran casa en el barrio Los Campanos, que parecía construida con la misma paciencia con la que se teje una hamaca y donde cabía esa extensa familia de Manuel Facundo.
Valledupar es herencia arrocera y algodonera, pero también poética: sus hombres y mujeres hablan con un cantaito que parece verso, y cada palabra suya lleva escondido un pedazo de canción. En esa tierra del Cacique Upar, los amaneceres son frescos y prometen trabajo, las mañanas son un tributo al fuego del sol y los atardeceres se coronan con un cielo que se sonroja antes de dormirse. Entonces, las brisas de la Sierra Nevada bajan lentamente, acariciando los rostros de quienes vuelven a casa, cuelgan la hamaca y dejan que el día se apague entre el rumor del río y el canto lejano de un acordeón que nunca se rinde.
El canto eterno de los juglares
En Valledupar el alma se vuelve música. Cada abril, cuando llega el Festival de la Leyenda Vallenata, la ciudad vibra como si el corazón le latiera al ritmo de un fuelle. Allí los juglares —herederos de una tradición que nació a lomo de mula, entre pueblos y cantinas— se baten en piquería y memoria. No tocan solo por competir, sino por mantener viva la historia de esos hombres que narraban en verso lo que el pueblo sentía. El acordeón, la caja y la guacharaca son más que instrumentos: son testigos del tiempo, cómplices de amores imposibles, mensajeros de alegrías y nostalgias que aún viajan con el viento del Guatapurí.
La ciudad que canta entre rotondas y montañas
Valledupar es una ciudad que se diseñó con ritmo y coherencia. Sus avenidas amplias y rotondas cuentan historias sin palabras: en una, el Monumento Pedazo de Acordeón parece entonar el himno de su pueblo; en otra, la María Mulata levanta su vuelo simbólico; más allá, el Obelisco a los Juglares y la Glorieta de los Músicos celebran la identidad que no se olvida. Cada glorieta es un verso en el poema urbano de la ciudad, una pausa que invita a mirar y recordar. No es casualidad: la huella del expresidente Alfonso López Michelsen, fundador del Departamento del Cesar y uno de los grandes promotores del desarrollo urbano de Valledupar, se siente en cada trazado. Su visión dio forma a una ciudad amable, bien estructurada, en la que la tradición y la modernidad conviven sin chocar, como dos melodías que se armonizan bajo el mismo sol.
Porque en Valledupar, hasta el silencio tiene música. Embruja con sus olores, sabores y sonidos. Ud. ya se gozó un Festival Vallenato? No sabe de lo que se pierde.
Fernando Sánchez Prada
Columnista, viajero y amante eterno de cada rincón de Colombia.
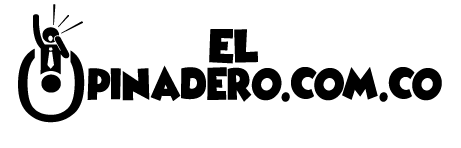
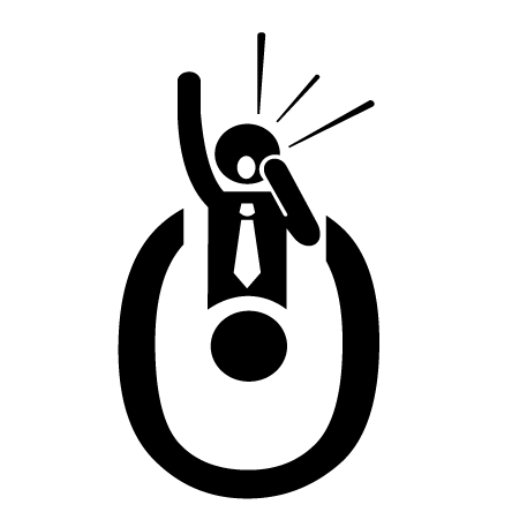


Que sentida y elaborada crónica de un pasaje de tú luenga manifestación de ese espíritu romántico Fer.
Siempre a sido una delicia leerte porque dejas de ti en cada uno de tus escritos, saber y consciencia como la Del Valle de Upar.
Un abrazo grato, y me imagino la crónica sobre Atlanta desde allá o a tú regreso.
De. Cobtreras . Gracias por su generoso comentario . El ejercicio de escribir sobre lugares que hemos tenido la oportunidad de conocer nos devuelve a buenos momentos vividos