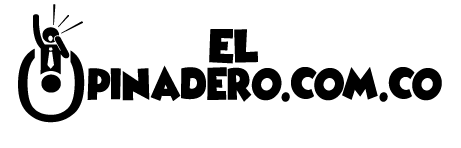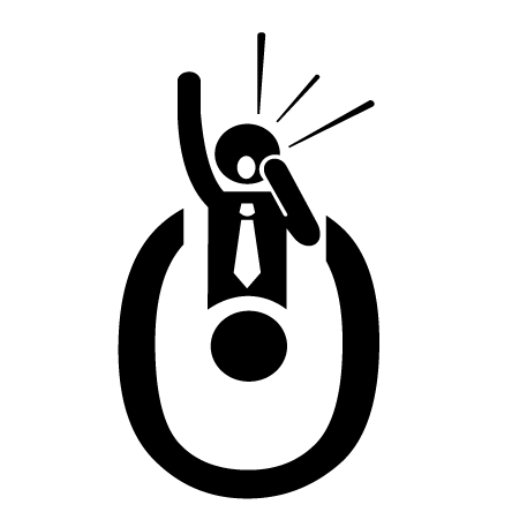Recuerdo, con gran nostalgia aquel lugar de la casa paterna, el comedor. Esa parte de la casa no era un simple espacio físico, ni un mueble más en la arquitectura doméstica.
El comedor era un escenario de rituales cotidianos que daban sentido a la vida familiar. Allí, padres e hijos ocupábamos siempre los mismos lugares, como si la mesa nos lo hubiese asignado. Allí orábamos antes de comer, agradecíamos lo poco o lo mucho, conversábamos mirándonos a los ojos, y nadie se levantaba hasta que todos hubieran terminado.
Ese comedor era una escuela silenciosa que enseñaba paciencia, respeto, gratitud. Nos recordaba que la vida se compartía, que el alimento era más que sustento, era vínculo.
Hoy, el comedor ha sido desplazado por la prisa y por las pantallas, cada quien come en su cuarto, frente al televisor o el celular, sin saber siquiera que está comiendo, es un acto inconsciente, privado, desconectado.
El comedor, que antes era centro de la vida, es ahora un mueble olvidado, decoración en la arquitectura de la casa.
No se trata de idealizar el pasado, sino de reconocer lo que hemos perdido.
La mesa compartida era un espacio de resistencia contra la soledad y el aislamiento.
Estudios sociológicos lo confirman, comer en familia fortalece vínculos, reduce la ansiedad, mejora incluso el rendimiento académico.
Pero más allá de los datos, lo que se ha erosionado es la capacidad de diálogo, de escucha, de convivencia.
El comedor era un altar doméstico, un templo sin paredes donde se oficiaba la liturgia de lo cotidiano.
Quizás el futuro no esté en inventar nuevos espacios, sino en volver a habitar los antiguos con conciencia renovada.
Recuperar el comedor es recuperar la humanidad. Es apagar el celular, sentarse juntos, agradecer lo que se tiene. Es volver a mirarse a los ojos y entender que la vida, en su esencia, se puede construir, imagínense ustedes, alrededor de una mesa.