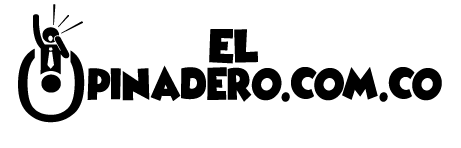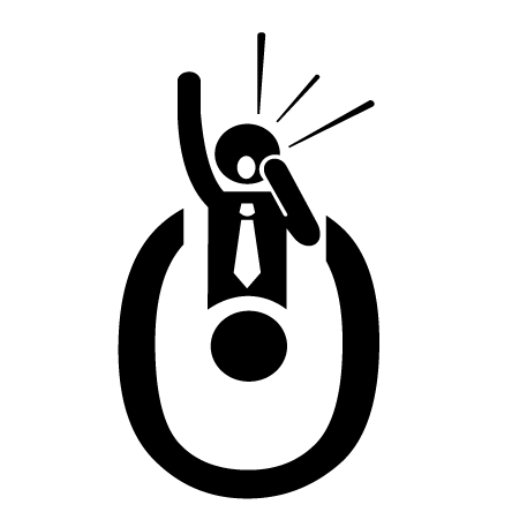La discusión sobre si María debe ser llamada Corredentora y Mediadora de todas las gracias no es una cuestión menor. Es, en realidad, una prueba de madurez teológica dentro de la Iglesia, donde la piedad popular y la precisión doctrinal deben dialogar sin confundirse. Este debate exige, más que fervor emocional, una mirada que combine la exégesis bíblica y la hermenéutica teológica, capaces de discernir el lugar real de María en el misterio de la salvación sin diluir el papel único y absoluto de Cristo.
Desde una lectura bíblica, María aparece no como protagonista redentora, sino como creyente obediente. En Lucas 1,38, su “Hágase en mí según tu palabra” no inaugura una obra propia, sino una respuesta libre y confiada al plan de Dios. La redención no surge de su acción, sino del Verbo que ella acoge. Su cooperación es real, pero subordinada: participa como criatura, no como autora del acto salvador. En Juan 19,25-27, María al pie de la cruz encarna la compasión que acompaña el sacrificio del Hijo, pero no lo realiza. Su dolor es humano y redentor solo en la medida en que se asocia al sufrimiento de Cristo, no porque posea eficacia salvífica por sí misma.
La primera carta a Timoteo (2,5) deja clara la estructura teológica de toda mediación: “Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre.” Este versículo no excluye las intercesiones humanas, sino que establece una jerarquía: toda mediación es participada y dependiente del Mediador único.
El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 62, estableció con sabiduría el equilibrio que debe prevalecer: la función maternal de María “de ningún modo oscurece ni disminuye esta mediación única de Cristo, sino que muestra su eficacia.” Esta afirmación evita tanto la reducción de su papel a una simple figura simbólica, como la exageración que la colocaría en el mismo plano del Redentor. Cuando el Papa Francisco rechaza el título de Corredentora, no lo hace para disminuir a María, sino para resguardar la pureza del kerigma. En su magisterio, insiste en que María “nunca se presentó como algo distinto de una discípula,” recordando que la verdadera grandeza mariana se encuentra en su humildad, no en los títulos añadidos.
Desde un punto de vista hermenéutico más profundo, el término Corredentora puede entenderse de forma simbólica: María colabora en el misterio redentor por su maternidad, su fe y su dolor unido al de Cristo. Sin embargo, esta cooperación no la convierte en sujeto activo de la redención, sino en modelo de la cooperación humana a la gracia divina. Ella coopera, pero no redime; intercede, pero no salva. Su grandeza está en la disponibilidad y en la obediencia, no en la autoridad.
En este sentido, la verdadera “corredención” de María consiste en su amor obediente. Ella no ejerce poder, sino entrega; no conquista la salvación, sino que se deja salvar primero para que su sí abra el camino a la redención universal. Su papel no es el de compartir la cruz en sentido ontológico, sino el de permanecer fiel al pie de ella, como icono de la Iglesia que acompaña, sufre y espera.
María no necesita ser llamada Corredentora para ser amada ni venerada. Su dignidad proviene de su fe, su humildad y su disponibilidad absoluta a la acción divina. En ella se refleja la verdad del Evangelio: que toda grandeza humana nace de la obediencia a Dios. Llamarla Madre del Redentor basta para expresar su participación íntima en la historia de la salvación.
Confundir cooperación con redención, o mediación con coautoría, sería desplazar el eje de la fe cristiana. María no compite con Cristo; lo señala. No eclipsa la luz; la refleja. Su papel en la economía de la salvación revela que el verdadero poder espiritual no está en dominar, sino en dejar que Dios actúe.
Así, la exégesis y la hermenéutica convergen en una afirmación esencial: la grandeza de María no consiste en ser Corredentora por título, sino en ser la perfecta discípula, la mujer del sí, la figura que muestra que toda redención comienza en un corazón que se deja transformar por el amor.
Padre Pacho