En una de las afirmaciones de la fe cristiana, se presenta a Dios como el origen, fundamento y destino de todo el cosmos. No es una parte del universo ni una fuerza impersonal dentro de él, sino el Ser trascendente que lo crea, lo sostiene y le da sentido. Desde un punto de vista filosófico estricto, esta afirmación no puede evaluarse como verdadera o falsa en términos empíricos, pero sí puede someterse a un análisis crítico respecto a su necesidad racional, su coherencia interna y su costo epistemológico.
Este análisis crítico distingue cinco núcleos problemáticos. El primero es la doctrina de la creación ex nihilo, según la cual Dios crea el universo de la nada. Aunque pretende dar una respuesta última al origen del ser, filosóficamente no lo explica, sino que lo clausura. En el razonamiento clásico, todo lo que existe tiene una causa, el universo existe, luego tiene una causa divina, incurre en una excepción no justificada. Si todo necesita causa, Dios también debería necesitarla; si Dios no la necesita, entonces la premisa inicial no es universal. Como ya señaló David Hume, introducir un ser necesario no elimina el misterio del ser, sino que lo exime por definición. Además, incluso concediendo la existencia de un fundamento último, no se sigue que este deba ser personal, consciente, providente ni identificable con el Dios cristiano. La creación ex nihilo no resuelve el problema metafísico del origen: lo clausura mediante un acto conceptual soberano.
La segunda reflexión es la de presentar a Dios como como sustentador continuo del cosmos enfrentando una dificultad similar. Se afirma que el universo depende ontológicamente de Dios en cada instante, aun cuando funcione de manera regular mediante leyes naturales. Desde la filosofía, esto viola el principio de parsimonia: si el cosmos es inteligible y estable sin referencia a una voluntad externa observable, entonces postular un sustentador trascendente no añade capacidad explicativa, no incrementa inteligibilidad ni permite nuevas inferencias. No se trata de negar la posibilidad de Dios, sino de reconocer que, en términos racionales, su función como “sustento” es ontológicamente redundante: no explica más que el propio orden que dice sostener.
Un tercer punto es la identificación del cosmos con el Logos, es decir, la idea de que la racionalidad del universo implica una razón creadora, introduce una confusión filosófica fundamental entre inteligibilidad e intencionalidad. Que el universo sea describible matemáticamente no implica que haya sido pensado para serlo. La racionalidad puede ser una propiedad emergente o, como mostró Immanuel Kant, una condición impuesta por la estructura cognitiva humana para que la experiencia sea posible. El orden no exige necesariamente una mente ordenadora; ese salto es una proyección metafísica, no una deducción lógica. El Logos no se infiere del mundo: se lee en él desde un marco previo de sentido.
La concepción cristiana de un Dios simultáneamente trascendente e inmanente genera un problema aún más profundo. Un ente que está fuera del espacio y del tiempo, pero a la vez presente en todo; que no es empírico, pero actúa; que no es conceptualizable plenamente, pero es afirmado con certeza, se convierte en un concepto inmune a toda crítica racional. No puede verificarse, pero tampoco falsarse; no puede describirse sin analogías, pero tampoco negarse sin ser acusado de reduccionismo. Esta inmunidad no es una virtud epistemológica, sino una señal de que el concepto ha sido colocado más allá del riesgo racional. En términos de Martin Heidegger, Dios opera como un “ente supremo” que cierra la pregunta por el ser en lugar de mantenerla abierta.
Finalmente, la idea de que el cosmos tiene un propósito y que el ser humano ocupa en él un lugar central revela su carácter profundamente antropocéntrico. El universo observable es inmenso, mayoritariamente hostil a la vida, y no muestra ninguna dirección intrínseca hacia valores, conciencia o redención. La biología y la historia revelan al ser humano como un resultado contingente, no como un fin necesario. El propósito no emerge del cosmos; emerge del deseo humano de sentido. Aquí la crítica alcanza su punto más radical con Friedrich Nietzsche, para quien el sentido cósmico es una proyección nacida del miedo al vacío, y con Albert Camus, quien reconoce que el conflicto fundamental no es que el mundo carezca de sentido, sino que el ser humano lo necesite desesperadamente.
En conjunto, desde una filosofía rigurosa, el Dios cristiano no aparece como una conclusión racional inevitable, sino como una interpretación totalizante: una estructura simbólica que ofrece cierre, orientación y consuelo, pero al precio de introducir entidades no necesarias, conceptos no criticables y finalidades no derivadas de la realidad misma. El cristianismo no demuestra el sentido del cosmos; lo afirma. No explica el ser; lo cubre de significado. Y en ese gesto, más que resolver el enigma del universo, revela el anhelo humano de que el universo no sea, en último término, indiferente.
Como reflexión final pensaría que, el cristianismo no se propone como una conclusión obligatoria de la razón, porque Dios no es una deducción, sino una relación. La razón puede abrir preguntas sobre el cosmos, pero la fe responde allí donde la razón se detiene. Por eso el cristianismo no compite con la ciencia ni se impone filosóficamente: se ofrece existencialmente. Desde la fe, el cosmos no prueba a Dios; es el lugar donde Dios se deja reconocer por quien acepta ser alcanzado. La verdad cristiana no se impone como evidencia, sino que se ofrece como relación.
Padre Pacho
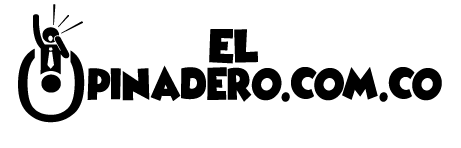
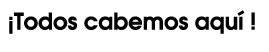


Que sería de la idea sin la presencia del lenguaje y de éste sin las palabras…………seguro no existiría la manera de interpretarnos ni de interpretar los que no rodea……