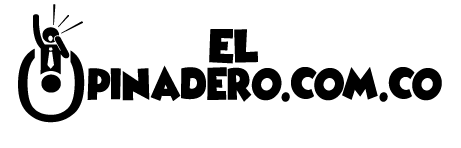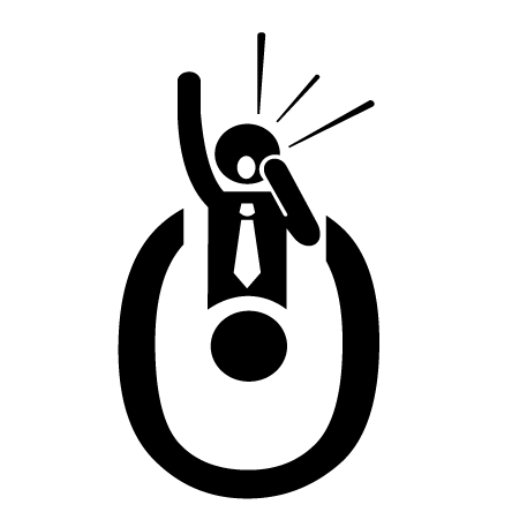Cotidianamente nos encontramos con esta dinámica en la conversación pública: un escándalo reemplaza al anterior antes de que hayamos terminado de comprenderlo. Una frase desata tormentas digitales. Una declaración incendia debates familiares. La indignación ya no es excepcional; es el clima habitual.
En Colombia, el conflicto ha sido parte de nuestra historia. Pero hoy no solo enfrentamos desacuerdos reales. Vivimos en una dinámica que necesita mantenernos en estado de reacción permanente. Porque la indignación mueve. Y lo que mueve, concentra poder.
Un mensaje sereno rara vez se comparte con la misma velocidad que uno alarmante. Una postura matizada genera menos eco que una frase contundente y divisiva. La emoción intensa viaja más rápido que la reflexión.
La confrontación sostiene audiencias, la crisis mantiene la atención y el sobresalto termina convirtiéndose en influencia.
En ese entorno, los liderazgos más visibles no siempre son los más prudentes, sino los más capaces de provocar respuesta inmediata. La indignación construye identidad. Divide en bandos claros. Simplifica lo complejo. Obliga a tomar partido antes de comprender.
El problema no es sentir. La indignación, cuando nace de la injusticia, es legítima y necesaria. El problema comienza cuando se convierte en estado permanente. Cuando cada día trae una nueva alarma. Cuando reaccionar sustituye a pensar.
Un país emocionalmente exhausto es un país más fácil de dirigir desde el impulso que desde la razón. Y ahí aparece el punto incómodo: mientras resaltemos el escándalo con atención, seguiremos alimentando la maquinaria que lo produce.
No se trata de señalar culpables individuales. Medios, dirigentes y ciudadanos formamos parte del mismo ecosistema. Participamos cuando compartimos sin verificar, cuando opinamos sin haber leído más allá del titular, cuando amplificamos la provocación simplemente porque confirma lo que ya creemos.
La industria de la indignación no funciona sola. Necesita consumidores constantes. Y nosotros, hoy por hoy, ocupamos ese lugar.
Recuperar dominio sobre nuestra reacción también es un acto de responsabilidad pública. Hacer una pausa antes de replicar. Distinguir entre información y estímulo emocional. Preguntarnos quién se beneficia de nuestra prisa.
Un país no solo se construye con leyes y gobiernos. También se construye con la calidad de su conversación. Si esa conversación se basa exclusivamente en el sobresalto, la política se convierte en un escenario de emociones desbordadas.