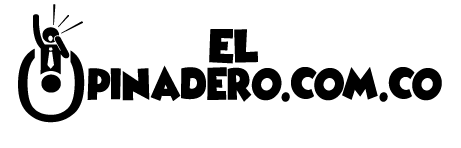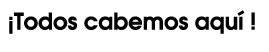Viajar por placer fue hasta la segunda Guerra Mundial una actividad reservada a la burguesía y a la aristocracia. Cruzar los océanos en barco era una aventura descomunal a la que muy pocos se atrevían y cuyo costo era inalcanzable para la mayoría de los seres humanos. El avión lo cambió todo. Millones de personas abandonaron sus sitios de residencia afanados por conocer otros países y costumbres, abandonar el frío del invierno o incluso buscar nuevos mercados y oportunidades. Nació entonces la formidable industria del turismo que rápidamente ha subyugado el comportamiento social, incitándolo a una desaforada conducta viajera, al lujo y al despilfarro. Viajar es sin duda uno de los grandes placeres de la vida, enriquece el espíritu, ayuda a valorar la diversidad y la diferencia y a comprender que lo nuestro no es lo mejor del mundo. Por esta razón más de 1.500 millones de personas hicieron turismo internacional en el 2024 y más de la mitad de los habitantes del planeta turismo interno. Cifras aterradoras.
El planeta, los países, las ciudades y los habitats no estaban preparados para este huracán. El turismo ha desembocado en una voracidad ilimitada que amenaza la biodiversidad y genera profundos conflictos en las comunidades receptoras. Quizás los más graves son el síndrome de desarraigo y el síndrome de vacío.
El primero de ellos se refiere a la pérdida de identidad y al desalojo a que se ven sometidas las poblaciones de los lugares más atractivos. Barcelona y Venecia son algunas de las ciudades más invadidas por el turismo planetario y sus centros urbanos históricos han sufrido grandes transformaciones expulsando a sus habitantes cotidianos, acabando con el comercio tradicional y de barrio y destruyendo la personalidad y la fisonomía urbana consustancial a cada ciudad. En menor escala lo podemos apreciar en Barichara, Salento y Filandia, aquí en nuestra patria. Es triste y lamentable apreciar la muerte lenta de todos estos paraísos que han quedado convertidos en simples localidades comerciales abarrotadas de turistas donde se ofrecen «artesanías de todas partes» a precios exorbitantes. Por esta metamorfosis urbana ya habían pasado hace algunos años Villa de Leiva, Cartagena, San Andrés y otros lugares del país que actualmente son habitados mayoritariamente por extranjeros y extraños ajenos a las culturas autóctonas, pero dueños de las tiendas y negocios.
El otro síndrome (de vacío) es aquel que viven muchas de estas mismas localidades, que convirtieron las residencias en negocios, hoteles, viviendas para turistas y otras modalidades y que en bajas temporadas o entre los días de la semana parecen pueblos fantasmas. Ya no vive nadie en ellas. Si han estado en Anapoima sabrán de lo que les hablo.
Y hay otra afectación no menos importante, ni menos grave y es el efecto invasión. La apertura y pavimentación de la vía Manizales-Nevado del Ruiz-Murillo ha originado un descontrolado flujo de turistas que no solo afectan brutalmente el medio ambiente con basuras y monóxido de carbono sino contaminándolo con excretas y generando la aparición de múltiples negocios comerciales (de comida chatarra) sin control alguno. Es tan evidente el daño causado que una autoridad judicial ha obligado la aplicación de un «pico y placa» para restringir el acceso de vehículos por esa vía.
Es urgente adelantarnos a los acontecimientos, prever las afectaciones futuras, promover un turismo bajo enfoques sostenibles, preservar la propiedad de los bienes inmuebles, evitar el éxodo de los habitantes originarios y obligar a que la gente lleve una vida productiva en armonía con la naturaleza. De lo contrario el turismo será el apocalipsis del planeta. Recordemos que la población mundial es tres veces mayor que hace apenas 70 años.