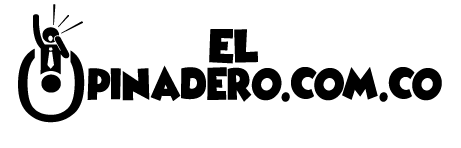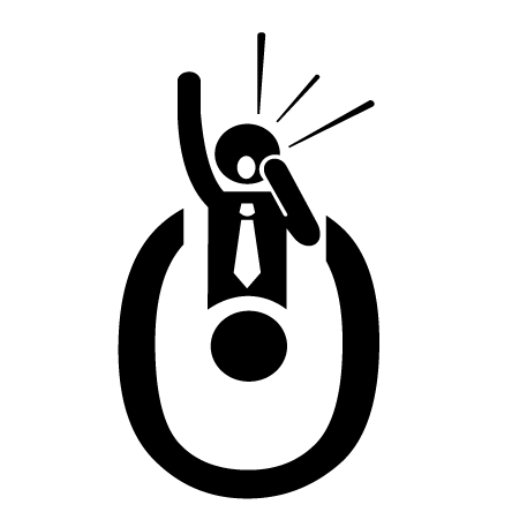Imaginemos por un instante un ejercicio de fantasía: ¿qué pasaría si personas que partieron de este mundo en décadas pasadas resucitaran súbitamente en nuestro presente? ¿Cómo refaccionarían ante una realidad que para nosotros es cotidiana, pero para ellos sería un espejismo futurista, acaso una alucinación?
Pensemos primero en alguien cuyo último aliento fue en la década de los setenta. Su universo cotidiano estaba dominado por el papel, el bolígrafo o la pluma fuente, por el sonido de las máquinas de escribir manuales. Para ellos, la idea de multiplicar un documento implicaba el uso de papel carbón, ese delgado mensajero azul o negro que transfería cada letra con esfuerzo y no pocas veces manchaba los dedos, o el manejo de un mimeógrafo, con sus esténciles laboriosamente picados sobre una matriz de cera y el penetrante, inolvidable olor a tinta solvente que hoy resultaría completamente exótico. Los jóvenes actuales, acostumbrados a la reproducción digital instantánea, difícilmente concebirían aquellos procesos manuales o mecánicos, lentos y limitados en su alcance, para difundir información o generar copias.
Ahora, si nuestro resucitado proviene de finales de los ochenta o inicios de los noventa, el panorama, aunque algo más avanzado, seguiría siendo abismalmente distinto al actual. Lo primero que golpearía sus sentidos sería, sin duda, la omnipresencia de algo llamado internet. Un término que en su época apenas resonaba en laboratorios de investigación y universidades, si acaso. Descubriría, con una mezcla de asombro y quizás terror, que ahora es posible entablar conversaciones fluidas con las computadoras, máquinas a las que él recordaría como armatostes de cálculo limitado, y no solo eso, sino pedirles que realicen trabajos intelectuales con una eficiencia que rivaliza, y a menudo supera, la de un ser humano.
Su mirada buscaría con nostalgia las máquinas de escribir mecánicas, cuyo tecleo rítmico musicalizaba las oficinas. En su lugar, hallaría teclados silenciosos conectados a pantallas luminosas. Extrañaría, en muchos ámbitos, la confiabilidad tangible de un fax enviado y recibido, un concepto hoy casi arqueológico para las nuevas generaciones.
La comunicación misma le parecería obra de hechicería. Observaría a la gente por la calle, en los parques, en el transporte, hablando, escribiendo o viendo imágenes en unos pequeños aparatos de bolsillo. Estos dispositivos, infinitamente superiores a los rudimentarios radioteléfonos de su tiempo, no solo permiten conversaciones desde cualquier lugar, sino que concentran un poder tan vasto que bien podrían confundirse con las varitas mágicas de los cuentos: acceso instantáneo al conocimiento, entretenimiento ilimitado, herramientas de navegación, cámaras de alta definición. Milagros cotidianos que nosotros hemos normalizado.
Con estupor constataría que los libros, esos entrañables volúmenes de papel fabricados con la celulosa de los árboles, tienden a menguar, a ceder su espacio a delgadas pantallas que ofrecen acceso no a una, sino a todas las bibliotecas del planeta. Los diarios impresos, con su característico olor a tinta fresca, yacerían olvidados en su mayoría, reemplazados por un flujo incesante de noticias que emanan de una entidad etérea llamada la nube. Información en tal abundancia y con tal celeridad que es capaz de abrumar al intelecto más agudo y preparado.
Vería cómo las fotografías ya no requieren rollos ni cuartos oscuros, sino que son instantáneas y se comparten al segundo con el mundo entero. La música ya no reside en vinilos o casetes, sino que flota en el mismo éter digital, disponible al antojo. Las películas ya no obligan a ir a una tienda de alquiler, sino que se materializan en la pantalla del televisor o del teléfono con una simple orden.
Este viajero del tiempo se enfrentaría a una transformación que ha reconfigurado no solo nuestras herramientas, sino nuestra forma de pensar, de interactuar, de trabajar y de percibir el mundo. Cada aspecto de la vida cotidiana ha sido tocado, y en muchos casos, trastocado por completo.
Es muy probable que nuestro resucitado, ante tal vorágine de cambios, ante la magnitud de un salto evolutivo condensado en unas pocas décadas, se sintiera tan profundamente desorientado, tan ajeno a este nuevo orden, que la paz de su descanso eterno le pareciera una opción infinitamente más acogedora. Quizás, solo quizás, preferiría volver a su tumba, anhelando la predecible sencillez del mundo que dejó atrás.
Juan Fernando González Giraldo (Fego)