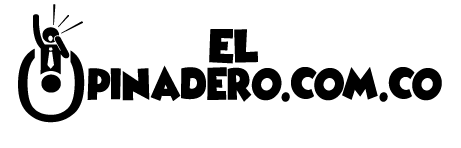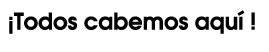Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
De las instituciones del Estado con menor credibilidad, mayor desprestigio y desconfianza, sin duda alguna es el Congreso de la República. La última medición sobre cultura política sitúa a este importante pilar de nuestra democracia con tan solo un 16% de aceptación junto a los partidos políticos. Dentro de ese equilibrio de poderes que en una sana y fuerte democracia debe existir como un contrapeso de la Rama Ejecutiva, en nuestro caso no ha tenido cabal cumplimiento. Tanto así, que pareciera un apéndice más del Gobierno y no la institución encargada de controlarlo y crear las leyes necesarias para corregir las inequidades existentes. La famosa mermelada de la que que tanto se habla, no es más que el mecanismo utilizado, no solo por este sino por todos los gobiernos anteriores para hacer dócil la voluntad de los congresistas. Antes de la actual Constitución se llamaron Auxilios Parlamentarios, fuente de inmensa corrupción, por lo que la Constituyente del 91 los prohibió de manera expresa. Más, sin embargo, se resisten a morir. Regresando por la puerta trasera, una y otra vez han aparecido a la hora menos pensada, con nombres distintos pero sugestivos como los Fondos de Cofinanciamiento, que debieron ser suprimidos al descubrirse que eran los mismos auxilios que los congresistas año tras año repartían. Hoy, vivitos y coleando siguen, protegidos y dispensados a manos llenas por el actual Gobierno, llamándose “cupos indicativos” o “partidas regionales para inversión social”, cuya gigante partida dentro del presupuesto nacional es manejada directamente por el congresista, quién ordena para qué obra, barrio o vereda se destina y, cuyo porcentaje, dependerá de la afinidad que tenga con el Presidente. Si es de la coalición de gobierno, tendrá obviamente mayor cupo. Son pues, estas asignaciones presupuestales, las que mantienen vivo el clientelismo electoral. Más allá de los cuestionamientos por los excesivos privilegios de los que gozan los congresistas, muy poco es lo que hacen en beneficio del bienestar comunitario de la nación. De no producirse, por ejemplo, el estallido social originado por la reforma tributaria, que esquilmaba aun más el empobrecido bolsillo de la clase media y trabajadora altamente gravada, el Congreso hubiese aprobado dicha reforma sin mayores modificaciones. El país hoy enfrenta una grave crisis de democracia real, un deterioro profundo de la cultura ciudadana y una pérdida creciente, día a día, del voto consciente y responsable, empujando al país, elección tras elección, a la posibilidad cierta de caer en manos de un populista, que cercene de tajo la libertad que tanto decimos defender. Lleno de grandes defectos e inmerso en un piélago inmenso de corrupción, el poder legislativo colombiano poco o nada hace por cambiar su imagen, antes, por el contrario, se hunde más y más en su desprestigio. Si bien, los delitos de sangre no se heredan, nada bueno puede agregarle a su deteriorada imagen el nombramiento de sus presidentes, tanto del Senado como de la Cámara, hijos de personas, no señaladas, sino condenadas por diversos delitos. En un país cuyos valores éticos y morales son hoy de una liviandad extrema, ostentar tan altísimos honores a sabiendas de los delitos de sus progenitores, no deja de ser un reto innecesario ante el desprestigio en que dichas corporaciones están sumidas, y el Congreso, como expresión de la representatividad sin mácula de los mejores exponentes de la sociedad, sigue jugando a su malhadada perdición.
Alberto Zuluaga Trujillo alzutru45@hotmail.com