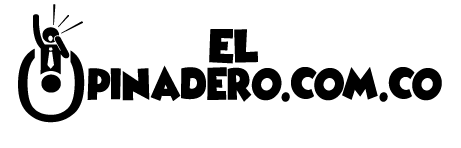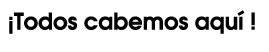Mi infancia sucedió en la maravillosa década de los años 60, uno de los sonidos que recuerdo era el de casi todos los domingos a las 3 pm cuando escuchábamos a lo lejos el motor de la fábrica de algodón de azúcar en un triciclo que recorría las calles, mi papá nos daba algunas monedas y el señor recogía los hilos del algodón dándole giros alrededor de la cacerola a un palito y nos despachaba uno a uno.
Santa Sofía era un barrio grande y muy poblado, con calles y carreras simétricas, de toda su dinámica recuerdo los sonidos de las zorras producido por los cascos de los caballos golpeando el pavimento, el de la campana de carro del gas que vendía los cilindros de 20 y 40 libras, el grito en la mañana del voceador «Tiempo Espectadoooor» o el del reciclador «bootellas papel», las matracas de semana santa, la campana del carro de basura, el del pito de arcilla, el golpe de las bolas de vidrio o canicas cuando lográbamos hacer «toco», el ruido de la viruta arrastrada en el piso de madera, el loro Lorenzo que aprendió a decir «corre que corre que corre cacorro, ¿quiere cacao?», o las alarmas de los relojes en el cuarto prohibido del señor Algarra, el relojero dueño de la casa donde vivíamos a quien vi pocas veces, la navidad con pitos, voladores, volcanes, buscaniguas, torpedos y totes, pero tal vez, los sonidos que más me han hecho falta son el de mi papá raspando la pega del arroz y el que producían las manos de mi mamá batiendo el chocolate, porque la argolla de matrimonio chocaba con el molinillo.
Hablando de aromas, mi papá usaba dos lociones o colonias que recuerdo, Old Spice de Shulton y Pino Silvestre, en mi mente quedaron los olores del Yodosalil, la Emulsión de Scott, la cucharada de ajo con leche que mi padre nos hacía tomar cada mes para purgarnos, la changua de los domingos, el dulce de brevas, la pólvora y las llantas quemadas de diciembre, el pan caliente y el dulce aroma de mi madre mientras me cargaba.
Hoy escuché una tenue melodía que se acercaba poco a poco y que parecía salida de una caja de música, la recordé de mi infancia, llegó a la esquina de mi casa y salí, era «Para Elisa de Beethoven», me acerqué y por solo $1200 le compré al señor del triciclo el cono de helado que me trasladó a los maravillosos años 60.