Por ERNESTO ZULUAGA RAMIREZ
Agobiado, expresé hace algunos años —en una de mis columnas— un pensamiento que daba vueltas por mi cabeza, que aún permanece y que cobra mayor fuerza a medida que envejezco: «El país que le entrego a mis hijos no es mejor que el que recibí de mis padres». Una angustia desgarradora refleja mi frustración y la que seguramente deben sentir mis contemporáneos al arrastrar hasta el presente las equivocaciones de generaciones pretéritas que nunca encontraron el camino. Al ver a Colombia adolorida, dividida y sangrante evoco aquel íntimo juicio en busca de respuestas y quizás anhelando encontrar en ellas alguna puerta que me devuelva la esperanza. No es solo un grito de dolor el que deseo trasmitir sino también el afán de ahondar y escudriñar en las causas de tantos yerros.
Algún lector agraviado azotó mis conceptos sobre la corrupción —invasora de todos los espacios de nuestra vida cotidiana— que en algún otro momento conecté con la heredad hispana y ancestral. ¿Quién podría estar en desacuerdo con señalar este flagelo como uno de los orígenes de nuestro fracaso? He sido actor protagónico en mi generación y no encuentro razones para concluir que la corrupción nace con nosotros. Talvez empeoró, pero viene de atrás. No fuimos quienes abrimos «la Caja de Pandora». En medio de las virtudes y de muchas buenas intenciones que nos legaron nuestros antepasados venían camuflados los tentáculos de la deshonestidad. No supimos develarlos y enfrentarlos, ni construir una institucionalidad capaz de derrotarla. Es cuando menos una insensatez negar que tenemos un Estado fallido.
Para reconocerlo debemos afirmar también que en nuestra nación hay un conflicto histórico y ancestral entre los indígenas —pobladores originarios— y los «colonizadores». Las ignominias cometidas por estos últimos en más de cinco siglos de avasallamiento han creado una deuda impagable que se transforma en primigenia fuente de odios y rencores que a su vez se azuzan con profundas y arraigadas formas de racismo y xenofobia.
Tampoco hemos sido capaces como nación de llegar a acuerdos sobre lo «fundamental» razón por la cual hemos sucumbido ante la impunidad y la insolidaridad. Muy lejos está nuestra sociedad de enarbolar los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad que abanderaron la Revolución Francesa y que inspiraron a Nariño y a los próceres que cimentaron nuestra vida republicana. No solo somos incrédulos frente a la justicia sino sus propios verdugos. Aún no superamos el arcaico concepto de la sociedad «del más fuerte». Preferimos ser defendidos por las armas que por las leyes.
Para hacer más dolorosa y vergonzosa la escena debemos añadirle nuestra incapacidad para construir una democracia sólida y prometedora. La política, imbuida de todos los males anteriores, ha degenerado en una lucha de actores y no de ideas. Ha sido secuestrada por —en su mayoría— ladrones y bufones que la han convertido en un vil negocio: la compraventa de las decisiones de la gobernanza.
Como estúpidos, pero también como cómplices, permanecemos ajenos al derrumbamiento de lo poco que tenemos e imploramos con urgencia que las armas nos defiendan (de nosotros mismos). Nadie convoca a los políticos, aquellos dirigentes a quienes pusimos en sus manos las verdaderas armas contra la pobreza y la inequidad, porque sabemos que ellos lideran la podredumbre.
Definitivamente no hay otro camino: dejemos de marchar y de protestar solamente para solicitar la muerte de algunas reformas, la concesión de una renta básica, el otorgamiento de privilegios e incluso por menos impuestos. Pidamos primero por un cambio de nuestros dirigentes y de sus instituciones que ya no son las nuestras: nuevas reglas para la próximas elecciones del Congreso.
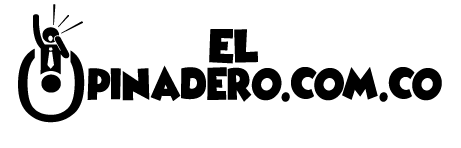
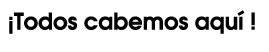

Es triste ver cómo hoy lloramos por leche derramada aún cuando todos sabíamos que se iba a derramar. Cómo sociedad no sancionamos al ladrón. El contratista que se hizo rico a costas del estado todos le van a las fiestas, nos resentimos más por no ser invitados, que indignarnos porque semejante cafre célebre sus robos.
Los gobernantes son el reflejo de sus electores, he escuchado con frecuencia. También que si la materia prima de Colombia, que somos nosotros, no cambia, difícilmente podrá salir un buen resultado. Estoy muy de acuerdo con sus apreciaciones, si miro con sus mismos ojos. También hay otras miradas que nos permitirían observar diferentes causas del caos, especialmente en los tiempos actuales donde encontramos denominadores comunes en toda latinoamérica: nada de esto es espontáneo o improvisado, el modus operandi es evidente, y si bien hay una proclividad al conflicto originado en el sustento histórico que se menciona en la columna y con el que coincido, también es cierto que siempre, siempre, siempre, hay manera de cambiar las cosas. Propongo acciones a presente y a futuro, preventivas y correctivas, enraizadas en eso: acuerdos en lo fundamental, aglomerando todos los puntos que, en la diferencia, tengamos en común, lo que nos unifique e inspire a construir el país soñado donde todos quepamos, contando con que uno de los pilares fundamentales, determinantes, es la educación, pero no solo la educación del intelecto y la ciencia, muy importante, sino (más importante aún), también la educación del ser. Empezando a mejorar la materia prima de nuestro país (nosotros mismos), podremos dejar, al menos, un camino marcado para que nuestros hijos puedan, no solo participar de estas causas, sino heredarlas a nuestros descendientes. Que el pasado nos informe pero que no nos determine, aún estamos jóvenes, aún podremos saborear pequeñas, medianas y grandes victorias.
Leyendo su columna regresa a mi memoria la época del gobernante cercano que era usted a la comunidad El plan de acción comunitario con el cual hizo muchas obras en barrios y veredas de Pereira ay tiempos aquellos que no hemos hemos vuelto a ver
El efecto como descrito. La causa: más de 50 anos deuna clase política corrupta, ladrona, cohechera, bandida y sinvergüenza.
La solución está siempre en la eliminación de la causa. Cómo se hace?
Respetado Columnista: admiración ante argumentos tan válidos y sólidos.
Y la conclusión en su último párrafo: contundente.