Por CARLOS ALBERTO RICCHETTI
El hombre desayuna frente a los distintos diarios recién impresos, de donde emergen aquellas noticias que desea se sepan a la brevedad. Intuye que, rodeados de fotos, aparecerán los testimonios gráficos del cumplimiento de las órdenes de sus superiores estadounidenses; habrá también otras suyas y en menor rango, serán citadas las alabanzas, las justificaciones de algún fiel designado a la espera de un gesto de aprobación suyo. Está habituado a esa clase de noticias. Por tal motivo, no se apura en saber. Rumia pensante. Tampoco nadie sabe cuánto tiempo retozarán sobre la enorme mesa las páginas corrugadas, casi unidas entre sí. El perfume de la tinta aguarda de costado, penetrándole en las narices, mientras la tasa vislumbra las balsas de croissant naufragar en el amplio océano de café con leche. El jugo de naranja exprimido, las arepas rebosantes de mantequilla y cuajada, son la guarnición requerida por todo buen guerrero, a fin de afrontar otro difícil día de decisiones terminantes. Más si se desconoce cuándo podría ocurrir la madre de las batallas contra el terrorismo de quienes prefieren pensar, en vez de sucumbir a sus influjos. Reconoce que, en el país, la mayoría no tiene la fortuna de poder asimilar tantas vitaminas. Deja los diarios de lado. Mira el reloj pulsera y se precipita de inmediato a la salida. Carente de conciencia, auto convencido de que existen otros inconvenientes más importantes al de la muerte de sus conciudadanos, no siente pena ni dolor por abstenerse de hacer algo al respecto. Descarta pensar en su suerte de no compartir un destino tan ingrato y agradece a Dios sin alardear, rumbo a otra maratónica jornada cargada de versiones.

La agenda resulta agotadora: Primero, el avión hasta Cartagena, para insistir a los representantes demócratas de visita con la firma del Tratado de Libre Comercio. Urge la imperiosa necesidad de que la economía colombiana crezca en asocio a los Estados Unidos y de paso, haga ricos a los empresarios a quienes se subordina; su pueblo, experto en sacrificios, volverá a hacerlos si las circunstancias demandan salir de la crisis. El cierre de fábricas, la consiguiente pérdida de puestos de trabajos para que las mercaderías importadas sean más baratas y abunden, quizás sea la forma adecuada de contribuir al progreso, a un estilo de “modernidad” que no pagarán él ni sus amigos. De ahí, la gracia de considerarse tan afortunado esa mañana. Son las doce en punto. Llega el opíparo almuerzo, la conversación en inglés. Narra detalles de la maestría en Inglaterra, evoca las tiernas anécdotas de juventud en claustros norteamericanos. Parece hacer las delicias a la concurrencia. Omite el reprimido deseo de no haber nacido entre los hijos de Washington y los presentes lo interpretan, mofándose en secreto mientras le sonríen. Antes de las dos comienza a despedirse. Urge volver a dirimir la liquidación del sistema de salud pública gratuito, obsoleto, ineficaz. Le asignaron la ardua tarea de trocar los viejos hospitales herrumbrosos, herencia del pasado populista y decadente, por modernas clínicas privadas, a cargo de simpatizantes políticos. Dotadas de una alta tecnología, de excelentes profesionales, de sofisticados adminículos de extraordinaria calidad, sin embargo, sólo podrán acceder los afiliados capaces de abonar la cuota. Nada es casual. Forma parte de un legitimado proceso irrevocable, donde los débiles perecen y los fuertes, de notable poder adquisitivo, tienen múltiples probabilidades de sobrevivir. Esta concepción lo reconforta, pensando que, gracias a él, la flora y nata de la nación estará a salvo para continuar su obra.
En el ínterin del viaje, analiza la eventual privatización de la educación. Debe obrar con cautela, dada la peligrosidad de un sindicato plagado de ideas marxistas, solidarias, caducas. No comprende cómo pueda haber individuos reticentes a dejarse persuadir que la igualdad de posibilidades es utópica; la pobreza, una condición social inevitable; el derecho, un atributo exclusivo de la minoría solvente, seleccionada por lo económico, destinada a liderar la chusma malintencionada. Ampara la necesidad permanente de ponderar a esos “intelectuales soñadores equivocados”, a los que en el fondo de sus entrañas desea exterminar y por ahora, aconseja en la práctica prescindir. Nada le parece más despreciable que una “constelación zoológica, enseñada a reclamar cuanto le corresponde”, “perturbando el normal e indiscutible orden, legado de los auténticos hacedores de la Patria”. Considera a la mayoría del pueblo ciego, ignorante, campechano, mediocre, pasivo por naturaleza como para sublevarse sin el veneno de “mentalidades terroristas”. De transcurrir los acontecimientos por cauces ordinarios, no le asigna más ocupación al vulgo, que la de aportar al progreso desde el lugar que le corresponde. Ninguna otra cosa, a excepción de allegarse, cada cuatro años, a justificar constitucionalmente el poder conferido a una autoridad mediante elecciones manipuladas, donde una mayoría a la cual aborrece, en la que no cree, el sistema le presta, sin asignarle, la facultad de determinar quién gobierna, la misma a la cual lamenta necesitar para conseguir el voto, la justificación constitucional de haber sido elegido por una mayoría en la que nunca creerá capaz de elegir bien, si se la deja. En cambio, se identifica con sus iguales, la gente de bien, consciente de lo mejor para Colombia. Se rasca el mentón, descubre el peso sobre sus hombros, el martirio de la obligación a guardar silencio sobre esas verdades. Devela a sus adentros el misterio de un martirio místico – filosófico – semi dual: “pensar y no decir”; “sostener, pero callar”. Vuelve a suponer que sólo los elegidos, pueden comprender la naturaleza, la responsabilidad, la dimensión de dicha tragedia personal típica de una grandeza superior a la del resto. Cierra los ojos, ejecuta un ejercicio de respiración. Las ideas se van desprendiendo de su mente como las manzanas de Newton. Dormita.
El chofer lo despabila. El aeropuerto aparece en el horizonte. De allí, viaja a Bogotá, donde lo aguarda otro vehículo. La custodia lo envuelve, resguardándolo de la prensa. Sube las escaleras deprisa. Una vez en el despacho, llega el ministro de trabajo. Hoja en mano, le muestra el decreto que estipula bajar los sueldos a los trabajadores de todos los ramos. Firma al pie de página, antes que los sueldos se vuelvan demasiado estables o aumenten. La idea es hacer ver en lugar de realizar, fomentar un tipo de empleo que no generará una sola vacante de trabajo, pero extrañamente estimulará la producción, el aumento de las exportaciones, sin elevar dos monedas el consumo interno de millones de familias que lo adoran. El secretario privado le avisa de la entrevista televisiva a grabarse a las siete de la noche. Alguien surge detrás, notificándolo de la muerte de ocho activistas de derechos humanos. No alcanza a señalar de donde eran, aunque notifica que el informe señala a las autodefensas como autoras de la masacre. El tiempo apremia. Es absurdo detenerse por un puñado de ignotos, de seguro vinculados a la insurgencia. Tampoco tiene la culpa –supone a la brevedad, de ser tan amado por ciertos sectores del pueblo, interesados en su permanencia al punto de matar, para no ver interrumpida una administración exitosa, saludable, conveniente. Es experto en ganar y devolver ese amor mutuo. Los círculos íntimos conocen el secreto de la relación. La prensa, el mundo entero, también. Por supuesto, es conveniente negarse a corresponder públicamente cuánto admira el valor de poseer amistades tan temibles. Colmado de una explicable sensación de seguridad, sale del despacho junto a los guardaespaldas y una vez en el mullido asiento trasero, evoca satisfecho haber rubricado los decretos de envío de tropas a Afganistán.
Es bien entrada la noche. Para cuando el hombre se duerme, recordando no haber leído el diario en todo el santo día, el video tape del programa al que se presentó unas horas atrás, sale al aire. En él, la audiencia alcanza a distinguir el concierto de focos, encendiendo el pequeño estudio blanco avenido en living, con el misterio que acredita no saber de dónde cuelgan los cuadros y se erigen los muebles. El resplandor ciega los ojos de los más curiosos televidentes, ante la presencia de una figura estelar que, a pesar de su pertinaz insignificancia, tiene la envidiable facultad de atraer los corazones más dispares. Las cámaras lo muestran. En esta ocasión singular, es necesario prescindir de los consejos comunales, de los temas corrientes dentro del complejo mundillo político. La monotonía de la realidad, amerita mostrar nuevas perspectivas. Después de todo, detrás de todo gran hombre, existe una amplia cofradía de hechos que no merecen mayor relevancia, aunque sí es una obligación irrefutable mostrarlos, para persuadir de la cuantiosa bondad albergada en las celebridades, capaces de brindar la suma del corazón grande, bueno y excelso. Ni hablar si se trata de quien tiene en sus manos la vida, la responsabilidad, el bienestar, la felicidad de cuarenta y cuatro millones de colombianos. Se torna obligatorio hacerlo ver como un ángel, disimulando cualquier indicio de monstruosidad por muchos que sobren. “Con ustedes, el presidente de la República”, anuncia la voz del animador. De pronto, una pregunta conmueve las curiosidades más discretas. “¿Cómo hace usted para quitase el estrés, luego de una jornada llena de trabajo?” “Desde hace tiempo ejercito la gimnasia yoga”, responde. “¿Y cuáles son los ejercicios que más lo relajan?”. El hombre aprovecha la alfombra. Se quita los zapatos y comienza la demostración. Alza el muslo a noventa grados del cuerpo, respira hondo, emula el paso ecuestre de los caballos de la escuela prusiana de equitación. El suelo retumba, pero a ojos de buen observador, debajo estallan los cráneos pulverizados ante el paso de ganso de las tropas nazis ingresando a oprimir Paris. Con algo más de inventiva, de sentido de la realidad, viene a las mentes despiertas, el ruido del desfile de sus homólogos paramilitares, dispuestos a eliminar a cualquiera que se rehúse a creer por no ofender su inteligencia. El presidente pisa fuerte el decorado fantasioso de un estudio de ficción, aunque nadie perciba la dignidad de un pueblo estremeciéndose de dolor, de ingratitud, de incertidumbre, de hambre. La sombra de los sicarios se agazapa en los recovecos del país, las manadas salvajes del narcotráfico son el brazo consecuente de la reacción encarnizada. Los adulones sonríen otra vez; quienes desconocen u omitiendo aprueban, se enorgullecen de tanta espontaneidad, de tener frente a sí a una especie de patriarca, de individuo atento a tal punto, que da respuesta a los más variados interrogantes, a todo y a todos. Un asistente de cámara recoge unos cables. Es opositor acérrimo a la política del presidente, pero calla por temor a perder el empleo. Perdido entre las sonrisas de la concurrencia exaltada, a la expectativa de la conclusión del reportaje íntimo para abalanzarse a saludar a su falso profeta. Dentro de los recovecos de esa inteligencia que no se deja ofender, ocurrente y con una suspicacia adiestrada de tantos años de televisión, le viene un interrogante irónico, práctico, indecible: “Ante la carencia de políticas de empleo, de equidad, de combate a la miseria, de fomento a la salud, a la educación y la falta de libertad en su gobierno, lleno de tanto abuso, engaño y falta de vergüenza; ¿conocerá el presidente algún ejercicio de yoga, que al menos también pueda engañar el estómago de quienes no tienen para comer?”
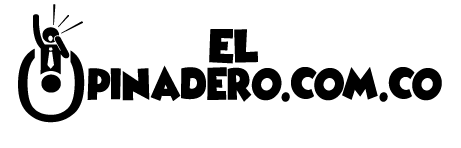
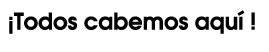

Excelente pluma. Fina denuncia de los aconteceres bajo el mando de aquellos gobernantes que son inmuebles ante el dolor del pueblo.