Por: Ernesto Zuluaga Ramírez
La semana anterior escribí sobre muchas de las cosas que acompañaron nuestra infancia y juventud en la ciudad de Pereira y que fueron desapareciendo con los años y aunque serían necesarias muchas cuartillas como esa para completar el tema les traigo esta otra —por ahora— para que recreen este final de cuarentena obligatoria a que nos obligó responsablemente el gobierno y que se transforma en la mejor prueba de la sensatez humana, por cierto muy escasa, el autocuidado.
Les reitero que estos recuerdos solo serán comprensibles para quienes practican la “sexalescencia” que son la mayoría de mis lectores.
Empezaré recordando al señor Julio Guzmán, un afable y simpático funcionario de Avianca, que administraba “todo” en el aeropuerto Matecaña, que tenía el poder de suspender el carreteo de un avión para permitir que lo abordara algún tardío pasajero o cambiar con una simple llamada telefónica una reserva para más tarde. Incluso contestaba personalmente el teléfono para informarnos sobre el itinerario de cualquier vuelo. Por más de veinte años fungió como gerente, administrador y “todero” en nuestro aeródromo.
En la esquina de la calle 16 con carrera sexta existió por muchos años “el Tricolor”, una fascinante cantina —autocalificada “salón familiar”— donde aprendimos los boleros y los bambucos de nuestros ancestros, derramamos la primera lágrima de amor y buscamos afanosamente, en noches de bohemia, un trío de “serenateros” que endulzara el sueño de la amada o que pidiera perdón por nosotros en su ventana. Fue compañero inseparable del renombrado Páramo de Eliecer Orrego ubicado en la esquina de la séptima con 15 y que se convirtió en el ícono musical y etílico de la urbe. Este último pudo permanecer por muchos años más al amparo de nuestras adicciones y al convertirse en nuestro segundo hogar; fue un privilegiado rincón en el que no era extraño encontrarse al maestro Luis Carlos González, al alcalde turno, a una tía parrandera, al más humilde o al más rico de los conciudadanos. Tenía el privilegio —con complicidad de la dirigencia— de permanecer abierto hasta la luz del día. Fueron muchas las veces que salimos de allí en busca de un buen desayuno. No menos recordados fueron el Soberano y el Sestiadero, otros dos “metederos” que atrapaban a la audiencia de aquel entonces. El primero de ellos era “gay” y tenía por lo tanto un halo de prohibido; incluso mencionarlo era motivo de escándalo en la mojigata sociedad de entonces.
Alguno de mis amigos lo visitaba con frecuencia y evitaba sin rubor el convidarme porque había un severo derecho de admisión que garantizaba la absoluta privacidad en una época en la que casi nadie salía del closet. Muy cerca, donde hoy empieza (o termina) el viaducto estaba el segundo. El Sestiadero era de día era una tienda de abarrotes y en la noche se transformaba en una sórdida cantina aborrecida por las damas de la sociedad. No se debe confundir con la Popa, el club nocturno que quedaba al otro lado del río —en Dosquebradas— y que era el burdel más exclusivo de la comarca donde terminaban las fiestas algunos miembros de la alta sociedad, que salían del Rialto apurados para dejar en casa a sus esposas y volar a la Popa a rematar el jolgorio con sus amigos de juerga.
Tenía un gran kiosco que además de ser una inmensa pista de baile gozaba de una espléndida vista panorámica de la ciudad. Eso me contaba otro amigo mío.
Termino aquí, antes de que me metan en chismes. Otro día les traigo más remembranzas.
Publicada en El Diario y, con expresa autorización del autor, en El Opinadero.
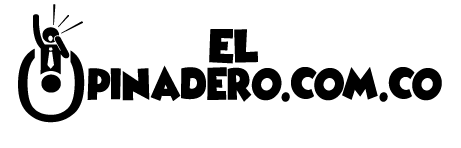
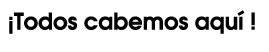


Muy buena! Historias que algunos nos recuerdan a lo que contaban nuestros padres o nuestros tíos. Memorias para no dejar perder
Bravooo, que el columnista , valore la memoria histórica sobre: personas, sitios, vivencias, de tan bella y añorada ciudad.