Cada vez, cada que pasa el tiempo, gracias a su implacable proceder, y cada que me siento a pensar en para dónde va el cine, para dónde van las películas que ya vimos, en quién se acuerda de los grandes cineastas que ha dado la historia de este bellísimo arte, y en todas esas cosas fantásticas que suceden con las películas que acariciaron nuestros ojos en tantas y tantas salas de cine, en festivales, en cines de barrio y hasta en nuestros hermosísimos cineclubes, pienso en que ha sido una falla, dejar morir los cineclubes, esos sitios de encuentro que nos permitieron algunas veces, conseguir novias, enamorarnos, unas veces de las divas que salían inmensas en las pantallas y otras, de aquellas niñas que en la vida real nos daban los besos tan de verdad que quedábamos con sabor a labial en el corazón.
Y piensa uno con nostalgia y hasta con rabia en la muerte, en la vida, en los momentos buenos y malos de los cineclubes, sencillamente porque fueron acontecimientos que, sobre todo a los que amamos el cine, nos dieron una formación hermosa que nos maduraron con disciplina, con metodología, con encanto, con rigurosidad en muchas de las cosas que hacen parte de nuestra humanidad.
Pienso hasta en que ideológicamente, intelectualmente, temperamentalmente y hasta amorosamente, nuestros cuerpos y nuestras almas, tienen en su interior sedimentos de todo eso.
Si los cineclubes tuvieran ahora, hoy por hoy, la fuerza y el vigor, y jugaran un papel tan preponderante como el que jugaron en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa, en muchos países del mundo, se estuvieran programando ciclos de películas dedicadas a los palestinos, a los israelitas, a los árabes, los musulmanes, a la guerra y a la paz y se mezclarían con todo el perdón del mundo, con ciclos de películas llenas de amor y vida, que nos animarían a pensar en que tenemos la necesidad de ver ese color rosa que tiene nuestro entorno, el que no vemos por estar ensimismados en otras cosas que muy probablemente tienen que ver más con el dinero, el poder, la vanidad, la envidia y la maldad que tanto espacio ya ha ganado en la actualidad y que lo distorsiona todo.

Ciclos que además de ayudarnos a entender las razones del porqué matan unos a otros y del porqué estos o aquellos países quieren tener todo el oro, el petróleo, los mares, las costas, los cielos y quién sabe qué más cosas, muy probablemente ayudarían a formar más públicos con mejores condiciones para brindar a miles de millones de habitantes de este planeta, humanos que amen más la vida que la muerte y más al amor que a la desesperanza.
Añoro las sesiones de cine club, esas ceremonias que nos permitían meter en una sala, en un teatro, pequeño o grande, puñados inmensos de espectadores que como en un ritual, se congregarían para disfrutar a la luz de una bombilla incandescente que desde su cabina de proyección, tiraba a una pantalla que estaba a decenas de metros de distancia, las más sublimes y hermosas imágenes concebidas por ingeniosos creadores de historias, que nos llenaban nuestras cabezas de sabiduría, pensamientos, deseos y sueños, que podíamos convertir en una realidad muy probablemente esperada, deseada y por sobre todo, anhelada.
Ya ahora son esas plataformas que, a diferencia de lo anterior, solo producen y en cantidades aterradoras, decenas, centenares y miles de películas que en un muy alto porcentaje son una basura que está contaminando al mundo del pensamiento de contenidos que solo sirven para llenar los bolsillos de dinero a los que afortunadamente tuvieron la ocurrencia de inventarlas.
Siento ese dolor, y me perdonan los que aman a Netflix, a Amazon, HBO y a Disney…
De verdad, siento mucha necesidad de los cine clubes.
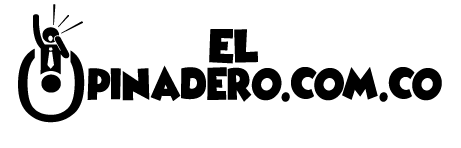
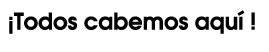


Es una posición política tanto individual, grupal y comunitaria el querer encontrarse de nuevo con el prójimo con el pretexto de ver una película