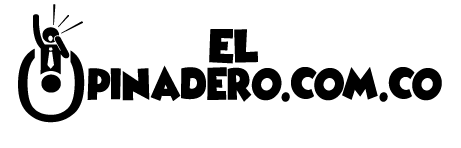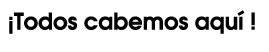Mis recuerdos infantiles de la navidad se sitúan en la década del 60. Todo comenzaba los primeros días del mes con la compra del pino natural, el balde metálico que llenábamos con arena amarilla, el paseo con hermanos, primos y amigos a las montañas orientales para conseguir musgo, quiches (bromelias), piñas de pino, eucalipto y troncos con melena para el pesebre, el 7 de diciembre, las familias compraban los faroles navideños generalmente con forma de acordeón o romboide circular, sobre ellos un alambre porque todos eran colgados y así uniformar las casas y calles de Bogotá, muchas de ellas solo conseguían velas que prendían cerca de las ventanas o en el andén.

El árbol se ubicaba en una esquina de la sala y mi mamá sacaba las delicadas bolas navideñas de fino vidrio, una instalación de luces con bombillos medianos de diferentes colores, largas tiras de guirnaldas brillantes y lo más importante; la estrella para la punta del árbol. La casa olía a pino y era una revolución. Para armar la navidad nos involucrábamos muchos, hermanos, padres, tías, primos, vecinos y amigos, unos ponían la música de la época, Guillermo Buitrago o Los Corraleros de Majagual en una radiola Phillips, la comida era especial y abundante, mis padres conseguían tarros metálicos de galletas que terminaban sirviendo para guardar fotos y vino Cinzano para atender a las visitas y mandaban a hacer tarjetas navideñas para repartir a las familias amigas. De hecho, la decoración del árbol era colocando las tarjetas navideñas que nos llegaban de todas partes. Muy pocas casas tenían iluminación exterior, algunas ponían una tira con bombillos de colores, pero a la ciudad si la iluminaban con hermosos diseños en las avenidas principales y con luces en los edificios. El 7 de diciembre no se escuchaba mucha pólvora, pero nos dejaban quemar luces de bengala (chispitas mariposa) y se comenzaban a ver globos en el cielo.
Día a día iban apareciendo regalos en el árbol y las familias jugaban a los aguinaldos: pajita en boca, el beso robado, al hablar y no contestar, al sí y al no, tres pies y otros juegos, se rezaban las novenas con un mundo de chinos y no faltaban las galletas o los dulces y el jugo al final.
El 24 era inolvidable, llegaba el niño Dios, no faltaban los gorros navideños, la cena especial y la destapada de los regalos que eran cientos porque hasta los más pequeños dábamos algunos detalles sencillos para cada miembro de la familia.
A la 12 la explosión de alegría, abrazos, besos, pólvora de todo tipo, globos, en las esquinas quemaban llantas, música, pan, uvas, mucha comida y la destapada de regalos que se extendía más de una hora. Recuerdo una navidad que a mi hermano Julio y a mí nos regalaron sendos camiones de latón que prácticamente no pudimos estrenar porque se me ocurrió la brillante idea de amarrármelos con los cordones de los zapatos de mi papá como si fueran patines y quedaron aplastados cuando me paré en ellos, creo que convencí a mi papá que eran de muy mala calidad.
Los adultos bailaban y festejaban hasta la madrugada estrenando los 14 Cañonazos Bailables mientras los niños dormíamos cansados, pero con una gran sonrisa en el rostro esperando la llegada de la mañana para estrenar regalos y ropa.
El 25 salíamos temprano con mi hermano Julio, con él aprendimos a recoger los tacos de las sirenas y volcanes a los que les sacábamos residuos de pólvora y en un periódico hacíamos el “caminito del diablo”, perseguíamos durante horas globos apagados que descendían lentamente y que atraíamos con un espejo en forma de raqueta que tomábamos del tocador de mi mamá, a jugar con la pelota de letras, a jugar trompo, canicas y a estrenar los regalos de los vecinos.
Todo eso fue hace mucho, cuando solo había un televisor en la cuadra, cuando las familias eran numerosas y unidas, cuando pocas cosas eran de plástico y cuando la infancia se vivía con intensidad.
ÁLVARO AMACHO ANDRADE