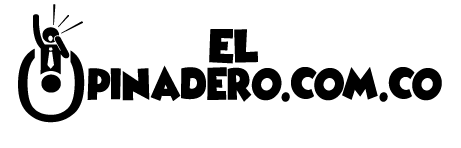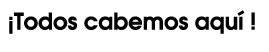Por LUIS GARCÍA QUIROGA
Caminar por la calle hablando por celular es un ingenuo encanto que hemos perdido los pereiranos y dosquebradenses. Lo mismo dicen los montones de ciclistas que salen por las vías rurales. Se mueren de miedo cuando se acercan dos en una moto. Cuando vemos un ciclista a pie, no es necesario preguntarle qué pasó.
Son cada vez más frecuentes los raponazos a indefensos transeúntes en zonas comerciales sin nadie que los proteja y a pandilleros en los barrios populares que cuchillo en mano suben a los buses a saquear pasajeros.
A un chofer de bus en Villa Santana a mano armada le robaron los 40 mil pesitos del “realizo”. Ambos muchachos fueron capturados posteriormente y fue visible su contribución al hacinamiento durante 9 meses en la UPV de la calle 14. En las cárceles los corredores son calabozos porque no cabe un arroz parado.
Perdimos también la transparente y reposada tranquilidad que se siente en las excelentes tiendas donde los cafés especiales hacen las delicias de las amistades que en las tardes mitigan la fatiga de la jornada laboral.
Ya no hay un lugar en el que se pueda estar sin el temor del riesgo de ser asaltado y de la desagradable sorpresa de ser objeto de algún delincuente, que además de despojar a sus víctimas del dinero, el celular y cuanto objeto de valor posean, también ponen en riesgo sus vidas.
Hablando de este síndrome colectivo de inseguridad pública, un amigo me decía que las más de las veces estos delitos se cometen con armas de fogueo, mismas que a las aterrorizadas víctimas no dan tiempo ni ganas de comprobarlo.
Recuerdo cuando hice mi judicatura en la Universidad, fui defensor de un muchacho atracador acusado de asalto a mano armada. El sorprendido fui yo cuando me dijo: “Tranquilo doctor, es una mentirosa”. Me lo quedé mirando porque no entendía y entonces agregó: “Si parce, una mentirosa es una pistola de mentiras. Son igualitas a las verdaderas pero la pinta que uno atraca se muere del susto”.
Y así es. Cuando la vida es la que está contra la pared, no se pueden hacer apuestas temerarias ni juegos del tín marín. Solo el delincuente lo sabe y conoce el alcance del riesgo de su actuación y de su intención.
Por estos días en que por las redes sociales nos ponen en alerta (y a la vez en zozobra) con videos que nos dejan las inútiles evidencias de la impunidad con que los bandidos cometen sus fechorías, no es posible ocultar la sensación de inseguridad que de semanas atrás no cesa y va más allá de la percepción y la decepción.
Repasando los videos que seguramente también lo hacen los organismos de seguridad, se observa el modus operandi diferente al clásico jineteo del par de tipos que llegan raudos, el parrillero se baja de la moto, saca la pistola y se lleva veloz lo que puede.
Es diferente cuando el tipo bien vestido, de apariencia tranquila y con su tapabocas como máscara, entra al establecimiento, saca el arma y los sorprendidos ciudadanos le van entregando sus pertenencias. Casi con cronómetro, llega el de la moto y ambos desaparecen. Y hasta el sol de hoy.
No son ladrones de pacotilla. Son profesionales del atraco. Avezados y bien informados delincuentes que estudian el territorio donde cometen sus felonías. Así quedó evidente en el atraco con balacera y heridos de por medio cerca al Banco de Colombia en la Circunvalar y luego otro en la cafetería detrás del Carulla de Pinares.
Hemos visto algunas patrullas de la policía haciendo requisas y exigiendo documentos. No parece que eso disuada a quienes van sobre seguro a cometer un atraco. Un bandido se muere de la risa cuando un policía pide el número de la cédula.
Igualmente, ni se mosquean por el hecho de haya cámaras de vigilancia que solo sirven para alimentar el morbo de las redes, aumentar la frustración de las víctimas y por supuesto, crecen la intranquilidad ciudadana y la pérdida de fe y confianza en las instituciones.
Estamos viviendo tiempos difíciles no solo por causa del miedo visceral a la pandemia, la profundización de la crisis económica, el impacto negativo de la reforma tributaria en el bolsillo del consumidor (como mínimo aumentó la desesperanza y el estrés) que sumados a los fatigantes trancones viales llenan la tasa de la incertidumbre generada por el Covid, el desempleo galopante y el sufrimiento de los más pobres.
Es evidente la incapacidad del Estado de controlar la inseguridad pública. Y en el caso de Pereira y Dosquebradas, que parece una conurbación de relativa facilidad de control, como lo social es puro discurso, asistencialismo y miserabilismo, es cuando menos necesario que la ciudadanía sienta la energía protectora de la fuerza pública con patrullajes serios, eficaces y eficientes, porque queremos volver sentir la dicha ingenua de poder botar corriente mientras caminamos por nuestras calles o nos tomamos un café con la gente que amamos. Es un derecho.