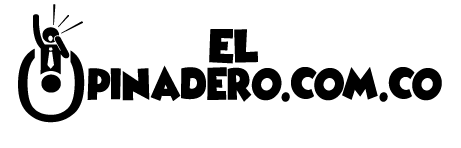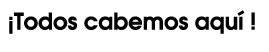El discurso de Gustavo Petro es un ejercicio de egocentrismo y romanticismo peligroso, una apología que disfraza la violencia y los crímenes cometidos por el M19 bajo una narrativa nostálgica e idealista. Bajo el manto de los “vientos caribeños” y las “milongas y vallenatos”, Petro intenta justificar un legado de sangre y fuego que marcó a Colombia con cicatrices imborrables. En su relato, los hechos brutales—como el asalto al Cantón Norte o la masacre del Palacio de Justicia—se diluyen en un cuento épico que exalta más a los actores que al dolor de las víctimas.
Petro coloca su figura en el centro, como si la historia del M19 y sus acciones estuvieran destinadas únicamente a llevarlo a él al poder. Habla de banderas guardadas, de nombres no pronunciados, pero nunca menciona con igual fervor a los civiles inocentes, a las familias rotas, a un país fracturado. Su discurso no es sobre Colombia; es sobre su narrativa personal, sobre cómo él se cree una pieza clave de una revolución que jamás representó a la totalidad del pueblo colombiano.
Su comparación entre el M19 y los tupamaros uruguayos resulta grotesca. Mientras los túneles en Montevideo son recordados como símbolos de resistencia a una dictadura, el túnel del Cantón Norte fue el preludio de una cadena de hechos que profundizaron la violencia en Colombia. No había “un pueblo” esperando las 5.000 armas sustraídas, como él mismo admite; lo que había era un grupo armado imponiendo su visión mediante el miedo y el crimen.
Petro romantiza incluso la tortura que sufrió, convirtiéndose en una figura mesiánica que utiliza su dolor personal para justificar los actos de un movimiento que llevó al país al borde del abismo. Su mención al Estatuto de Seguridad de Turbay y a la represión brutal que enfrentaron es válida, pero su narrativa omite convenientemente la responsabilidad que también tuvo el M19 en escalar la violencia, alimentando el ciclo de represión y contra violencia.
El uso simbólico de la bandera del M19 en la condecoración a Pepe Mujica no es un acto de memoria histórica, como él pretende mostrar. Es una afrenta a la única bandera que une a los colombianos: la de Colombia. Al elevar los símbolos de un grupo que dividió al país, Petro demuestra que su lealtad no está con la nación ni con su gente, sino con su propia historia y sus antiguos compañeros de armas, esos que nunca pidieron perdón a las víctimas.
En última instancia, este discurso es una maniobra peligrosa, una exaltación de un pasado violento que Petro quiere romantizar para justificar su presente. Pero el pueblo colombiano no puede permitirse olvidar que los sueños de unos pocos se pagaron con el sufrimiento de muchos. Petro puede hablar de “aguilas” y “gusanos” todo lo que quiera, pero Colombia necesita líderes que respeten a su gente, no que utilicen su dolor como escenario para sus ambiciones personales. La bandera es una sola, y no hay túnel, metáfora o relato que pueda ocultarlo.