«Invertir en viajar es invertir en uno mismo»
Matthew Karsten
La llegada fue sin contratiempos, el aparato bramó como un animal cansado y se pasmó igual que un muerto. Bajamos en fila escolar a recoger las maletas y encontrar un taxi, o en su defecto, hallar lo que necesita el cuerpo: un baño. Todos nos sentíamos zarandeados, aunque no por esas curvas que parecían serpientes quemadas, sino por un temblor de tierra que nos despachó antes de salir de viaje.
En comitiva, entramos a un restaurante al interior del terminal donde una venezolana servía comida china que parecía española. Nadie reparó en el asunto, aunque uno del grupo preguntó la razón de por qué el repollo estaba cortado en tiras largas, el pimentón en cuadros y el arroz era color bermejo. Aquella extraña cocina no le importaba a los demás, pues los adultos solo necesitaban llenar el estómago para recobrar fuerzas, tomarse sus medicamentos, y así poder caminar tranquilamente.
Pedimos el taxi desde una aplicación barata y esperamos. Luego de diez minutos, y contra toda norma, llegó un conductor fumando un Marlboro que echaba más humo que el exhosto del carro, y sin reparar en los pasajeros entonaba las canciones de Karol G a medio pulmón. El viaje fue rápido y en un santiamén llegamos a la zona hotelera recomendada. Busqué para el grupo un hospedaje económico, como si esto fuese un requisito para descansar mejor, aunque algunos consideraban que ahorrar era más importante que dormir.
Tres cotizaciones y ya estábamos en el lobby del hotel Lyon, esperando el ascensor que nos llevaría a una habitación de cuatro camas ordenadas militarmente, y que olían a límpido puro. Por los pasillos se oían jadeos, risas, y sobre las ventanas había prendas mojadas que destilaban agua sucia. Nadie prestaba atención a la escena, porque venían a descansar, a pasear, no a criticarlo todo como suele hacerse en las ciudades pequeñas. Una siesta mediana nos reinició a todos por completo, y los adultos deseaban salir a comerse la ciudad. Yo dudaba que eso de «comerse la ciudad» fuera cierto, pues a esa edad se recorren cinco cuadras y ya traquean las rodillas, además de la necesidad crónica de correr al baño cada diez minutos.
Una del grupo me pidió que la acompañara a fumar en el balcón principal. Ensimismada, expresó el deseo de ir al lugar donde grabaron la Vendedora de Rosas, esa película que muestra niños oliendo pegante y huyéndole a la muerte igual que al diablo. Respondí que buscaríamos por internet la dirección, y mientras el cigarrillo hacía los suyo en sus pulmones, las sirenas, no sabemos si de bomberos o urgencias, comenzaron a sonar con estridencia sobre la avenida que cruzaba el hotel. La curiosidad, madre de todo chisme que nace en los ojos y se nutre por las orejas, nos llevó a fijarnos en un corrillo de gente que obstaculizaba el paso de los carros, una cuadra más adelante.
Era un tumulto de personas que usaban la mano izquierda para taparse la boca y la derecha para grabar con sus teléfonos. Corrimos para enterarnos del incidente y vimos un hombre colgado de un balcón, quince pisos arriba en un hotel lujoso e impagable. Los que estaban abajo (siempre los que están abajo) gritaban con morbo que se lanzara si era valiente, que lo hiciera y gritaban en coro «¡que se lance!, ¡que se lance!». Los más prudentes pedían llamar a un sicólogo o a la policía, y los demás solo grababan como pequeñas marmotas tecnológicas. El hombre, sin demora, se lanzó libremente y el ruido contra el piso nos pareció el mismo sonido que hace un bulto de papas cuando cae de un camión. Criminalística acordonó la zona, hicieron lo suyo, y subieron el cuerpo junto a otro que ya traían envuelto en plástico encima de una bandeja metálica.
Esta fue la primera impresión registrada por los adultos antes de empezar el tour al día siguiente, antes de comenzar el viaje por aquella exótica y variopinta ciudad. Consternados por el hecho, pero aclimatados por del descanso, salimos en un taxi en dirección al centro donde el comercio, igual que un pulpo, esperaba por el dinero de nosotros los turistas. Ahí, en esa zona, se podía comprar cualquier cosa (literal) que estuviese a la venta. Un vendedor que no tenía un solo cliente en su puesto de ropa, gritaba una frase de entera cursilería: «La plata manda y los ojos demandan».
Tanta gente reunida nos impactó, en especial, ver todo ese bulto de personas sin algún empleo aparente. Caminamos en dirección al parque más famoso, hacia el lugar donde están emplazados los trabajos artísticos del maestro que encontró en la gordura un filón económico para engordarse él mismo. Los extranjeros se combinaban con indigentes, timadores, comerciantes y prostitutas y no podíamos saber quién era quién, ahí, frente a esas impresionantes esculturas de bronce. Tuvimos la impresión que a los lugareños estas obras de arte les eran indiferentes, pues a fuerza de verlas todos los días, terminaron por perder su encanto en ellos.
La señora Andreína, una de las adultas, pidió una foto al lado de un gordo metálico y desnudo que dejaba al descubierto su minúsculo rubinete. Lo tomó entre las manos como palpando una zanahoria bebé y soltó una risotada picaresca frente a la instantánea. Don Alberto, su esposo, gesticulaba enfurruñado y haciendo caras quién sabe pensando qué, aunque sus ojos ya sufrían estrabismo de mirar tantas mujeres que deambulaban por la zona.
Fue cuestión de tiempo para que las rodillas de todos (incluidas las mías) pidieran reposo, y sin demora, entramos a tomar café con pan a un lugar que olía a huevo frito, antes de abordar el metro en dirección al hotel. Ellos sabían que ese gusano recorría la ciudad de norte a sur y era un atractivo imperdible, y por eso, previo a subir, se recomendaron unos a otros cuidar sus pertenencias y hasta manifestaron que ojalá no tuvieran que presenciar un suicida lanzándose contra los rieles, tal como habían visto una vez en las noticias. Con el estómago y la vista llena subimos las escaleras eléctricas, pagamos varios tickets, y en el interior viajamos apiñados igual que sardinas, aunque observando un paisaje variopinto.
Una vez en el hotel vimos a una pareja de hombres saliendo del lobby y dejando a su paso un olor a loción árabe o de bebé. La señora Carmen intuyó (murmuró), que esos dos parecían ser los protagonistas de los gemidos de la noche anterior, pero rápidamente Andreína, su amiga, le hizo señas con los ojos para que se callara. Ambos salieron del hotel comentando que el suicida era un gringuito, que había que ser muy marica para matarse en una ciudad tan bonita. Los adultos se miraron de reojo, en silencio, y pasaron de largo para ingresar al cuarto a descansar. Solo querían ir donde se grabó la Vendedora de Rosas y también al Pueblito Paisa. Expresaron que ya eran suficientes tragedias y era tiempo de buscar esparcimiento del bueno, aunque al día siguiente se anunció en la ciudad la muerte de una de las senadoras más polémicas del país, fallecida a causa de un paro cardiaco, y a menos de cinco cuadras de nuestra estadía.
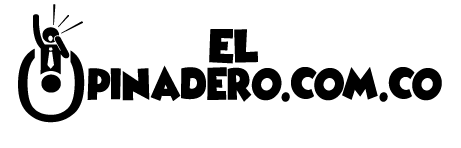
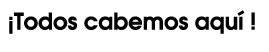


Diego, un excelente relato sobre la cotidianidad en las urbes colombianas, con sus miserias, esperanzas y buen sentido del humor
Los milagros son todas las experiencias vividas por mínimas que ellas sean. Un viaje a Medallo aparentemente «normal» se convierte en un motivo para una bella obra creativa. Admiro en ti el don de hacer artístico lo cotidiano. Va mi abrazo y gratitud infinita al universo por tu amistad