«La contemplación es la convergencia de la vida, el conocimiento, la libertad y el amor».
Thomas Merton
Cuarenta y tres ancianos y media docena de jóvenes que chatean con sus celulares, viajan en un bus tipo chiva que parte de Dosquebradas hacia un lugar llamado Monasterio de San José, adentro, en lo profundo de los bosques de pinos y tecas en Santa Rosa de Cabal.
Es sábado, y a esa hora de la mañana, a las ocho menos quince, el frío no paraliza los cuerpos, antes bien, el grupo está activo, pues parecen muchachos dispuestos para un paseo escolar de fin de año. De soslayo puedo escuchar que parlotean entre ellos; lanzan bromas; comen dentro del transporte; se animan unos a otros con palmadas en la espalda; más allá hay una pareja abrazada que parece tener frío o ansiedad, no podría saberlo. Salvo esta escena romántica, todos, sin excepción, van cargados de alegría, por un lado, y de fe, por el otro.
Antes que la chiva inicie su marcha, el grupo, como un solo cuerpo, ora y pide a Jesús que él sea el conductor, que despeje la vía, que no suceda nada, y lo hacen con sollozos. Luego terminan la plegaria y emprenden el trayecto entonando al unísono canciones de Johnny Rivera y John Alex Castaño, dos ídolos populares de Colombia que cantan sin remedio al desamor y de las penas humanas.
A mi lado va una señora gruesa, crespa, de piel acaramelada y sonrisa reluciente que los demás insisten en llamar «La Pola». Pienso si el mote es por la cerveza o por el nombre de la heroína y prócer de la independencia de Colombia. Me distraigo por un momento. Luego regreso a la realidad, y observo que ella conserva cierta felicidad durante el viaje. Su estado de ánimo, dice, es por la petición espiritual que lleva a los franciscanos que habitan allá en el Monasterio de San José. No quiere perder de vista este propósito, y por eso se relaja dejando que el viento que entra por las ventanas oree su ondulado cabello.
El conductor de la chiva, un joven con bigote fu manchú, se torna indiferente ante el estado emocional del grupo e incluso afirma, con indolencia, no conocer la ruta hacia donde se dirigen. Solo desea llevar ese paquete tembloroso hasta las puertas del Monasterio de San José, ahí en el vientre de ese bosque espeso y alejado de la civilización, y regresar con precaución ya que el camino es rústico, lleno de baches y con muchos relieves. Información que tiene de antemano porque otros compañeros que ya han ido y lo han prevenido, aunque en sus orejas, dos abuelos que se contradicen entre ellos, le «soplan» la ruta que debe tomar y los abismos que debe evitar. En ese paraje alejado, los visitantes solo se depositan a la memoria, ya que la vía es una especie de laberinto de izquierdas y derechas y en algunas ocasiones es necesario no perder el centro del camino, aunque eso puede variar según la elección del conductor.
***

Ya sobre la marcha y en dirección a Santa Rosa de Cabal, la chiva se desvía a la derecha de la vía principal, pasa por el Batallón de Instrucción y Entrenamiento Nº 8 del ejército y atraviesa un barrio deprimido llamado «La huesera». Un sector tristísimo donde la pobreza ha barrido toda esperanza de una vida digna. Los niños duermen de día. Los perros no tienen fuerzas para ladrar. Las casas están decoradas con telarañas y la calle principal es una colcha de retazos llena de piedras y lodo sin que aquello le importarle a nadie.
Al pasar por este bulevar de miseria, los pasajeros en la chiva se arroban y sueltan frases piadosas: «Dios mío ayuda a esta gente»; frases políticas: «Tenemos un gobierno que no hace nada por los pobres»; y hasta frases insensibles: «Esto es una invasión y es ilegal, el alcalde debe poner orden». Los demás solo observan con sigilo y se persignan lentamente mientras levantan sus ojos al cielo. Creen estar pasando por uno de las secciones del infierno y al contrastar eso con sus propias realidades, dan gracias a Dios por lo poco o mucho que poseen.
El bus escalera se aleja y hace desaparecer esa geografía humana hundida en un umbral desolado y paupérrimo. Los pensamientos de los pasajeros también han cambiado. A sus mentes ha vuelto la idea de llegar hasta el Monasterio de San José y pedir favores individuales y por qué no, universales. Es decir, eso de «Señor, ayúdame con mi pareja»; «Quiero tener una mejor casa»; y también, «Jesús, quita el mal del mundo» y «Establece tu reino sobre la tierra y juzga al que siembra hambre y no trigo». En fin.
Un poco antes de llegar al lugar principal se divisa un monasterio de monjas enclavado en una pendiente. Desde afuera solo se ven los pasillos interiores del lugar y en el patio frontal se observan batones blancos y sábanas pulcras que se orean con el frío viento de la mañana. No se ve ninguna mujer impoluta por ningún lado. Es lógico. La orden debe estar rezando el Magnificat, o siguiendo las disciplinas espirituales impuestas por la superiora.
Luego de una hora de viaje, el Monasterio de San José se deja ver a lo lejos y suben los ánimos de todos. Se emocionan, pero moderadamente, porque algunos llevan medicinas para la hipertensión, la artrosis, el azúcar y la presión alta. Se siente una ansiedad por descender, aunque aún no puedan, porque es necesario empotrar una escalera en cada sección de la chiva para hacerlo ordenadamente. Una caída, en esa parte del mundo, tendría un desenlace fatal para esos cuerpos vetustos y delicados, y las aspirinas y la pomada de marihuana y coca no sería suficiente para sanar el cuerpo.


Uno a uno logran bajar y con pie en tierra realizan flexiones corporales para adaptarse al frío inmisericorde de esa hora y caminar hasta la entrada, hasta esas grandes puertas principales, decoradas con una campana medieval, un jardín moderno y una pequeña fuente con una estatua de la Virgen María empotrada en la parte superior. Símbolos que dan la bienvenida al grupo y que transmiten la idea de que están en un lugar santo. Ellos lo saben, si no, hubieran desistido de venir con tanta fe y emoción.
Con reverencia besan la estatua de La Virgen y beben como pichones directamente de la fuente. Sacan de sus bolsos botellas de gaseosa y guardan el líquido que borbotea. «Es agua bendita», afirma una señora que se sostiene en pie con un bastón metálico, y su compañero, que da señas de ser su esposo, dice en voz alta y con un arrebato mitad místico y mitad cómico: «Estas puertas son así de grandes para que entre el altísimo». Nadie se ríe. Celebrar algo que no contenga fe en un lugar de esos puede ser considerado un sacrilegio.
***
Dos franciscanos en crocs abren los portones luego de presionar un pequeño timbre marca Dairu. El grupo entra en manada, ordenadamente y con un silencio atronador. Son tan ceremoniosos que parece que estuvieran ingresando al mismo Domo de la Roca en Jerusalén. Los jóvenes, por otro lado, ingresan cautelosos mirando cada portón como si estos fueran la entrada al castillo de Mordor, la fortaleza del mal en la película El señor de los anillos. Sacan sus celulares y toman fotos, mientras intentan capturar señal wi-fi, pero luego de varios intentos infructuosos, comprenden que en ese lugar solo existe la señal del cielo y de los pájaros.
Ya en el interior se aprecia un mundo religioso recreado, según parece, artificialmente. Hay jardines, fuentes, templos, comedores, senderos, explanadas para descansar, una montaña que lleva como insignia en lo alto una cruz cristiana y un camino desolado que se difumina a lo lejos. Una ruta, que dicen, lleva donde habita un ermitaño, un hombre solitario que decidió recluirse por algún motivo entre el bosque para siempre, no sin antes donar el extenso terreno a la orden católica de los franciscanos, a los Ordo Fratrum Minorum. Es una historia que, al ser repetida de boca en boca, atrae, especialmente cuando la gente al oírla mira a lo alto y solo ve motas de árboles arropadas por niebla y piensan sobre el destino y las penurias de aquel hombre solitario.
El primer santo que el grupo se encuentra en la entrada es San Miguel Arcángel. Ese custodio que con la autoridad de una espada flamante y bajo sus pesados talones retiene al demonio. Diablo enrojecido que osa mirarlo de abajo hacia arriba con ojos de venganza, y a su vez de temor, ya que sabe que le espera o la aniquilación, o una cárcel de oscuridad en el interior de la tierra. Es una figura impresionante que hace persignar a los turistas y reverenciarla con respeto.


Un poco más allá está la Virgen de Fátima rodeada por los niños pastores del trece de mayo. Y así, hacia donde se dirija la mirada en ese lugar, se puede divisar otra colección de patronos: San Martín de Porres, San Antonio y San José. Este último, el santo más importante y por el cual han decidido peregrinar desde Dosquebradas casi medio centenar de personas.
El Monasterio de San José en realidad es un complejo religioso lleno de varios templos en su interior que busca honrar la fe de cada uno. Todo el personal, los acólitos o aprendices de franciscanos, se mueven de un lugar a otro para recibir y atender a los peregrinos al mismo nivel como se haría en cualquier sitio turístico. Todo con suma reverencia, orden, y con un aire de espiritualidad para no dar una impresión distinta a los visitantes.
Las personas eligen asistir a cualquier templo a cualquier hora del día. Toda la organización está preparada para ello. Se puede escoger entre la capilla que honra al santo negro, San Martín de Porres; la que hace honor a la Virgen de Fátima que contiene un aire maternal; y la de los enamorados que veneran a San Antonio, el santo que sostiene al niño amado en sus brazos y que concede cualquier favor con tal que le destapen los ojos al infante salvador.
El primer servicio religioso preparado se lleva a cabo en la capilla de San José Obrero. Una estructura extremadamente curiosa, y diseñada para que los feligreses se sientan como en la Galilea polvorienta de los tiempos bíblicos. En su interior todo es color beige. Un tono que emula la madera que trabajaba el padre putativo de Jesús. Al fondo en el púlpito, al lado del atril, hay una mesa con serruchos, clavos, martillos, aserrín, una copa de madera y unos ejemplares de sillas recién hechas. Las ventanas están aseguradas con clavos largos como los que traspasaron al Cristo, para salvaguardar a los creyentes del viento frío y helado, el tufo de la montaña.
Luego de terminada la liturgia, los creyentes depositan en un ánfora de madera todas las peticiones que traen anotadas en papel. Muchos atestiguan que San José hace milagros. Son testimonios vivos de esto y por eso han regresado y lo harían las veces que fuesen necesarias para honrar al santo.


En ese momento parece que nada más importa. Incluso no se extrañan que afuera los franciscanos cuenten dinero a granel producto de las ventas, las colectas y los donativos de gente generosa, que como si fueran indultos, pagan para buscar expiar sus culpas o agradecer uno de esos mismos milagros. Entre estos generosos hay un político, un exgobernador de Risaralda que trae en la bodega de su carro un gran mercado comprado en una franquicia D1.
Comparado con la ciudad, los adultos mayores con su fe y sus plegarias, se sienten en su cielo en ese mismo lugar. Por otro lado, los jóvenes, indiferentes, aunque respetuosos, deciden pasear por los senderos decorados, magistralmente, con flores color naranja fluorescente. Parece que esos espacios les gustan, pues toman selfies para postear en sus redes sociales cuando sus dispositivos tengan señal ya que por ahora solo encuentran avisos como «No molestar a los pájaros» y «Desconéctese de internet y conéctese con Dios». Se internan en lo profundo del bosque, que como si fuera un juego preparado para niños, esconde entre los árboles réplicas de vírgenes que esperan ser encontradas.
Este lugar parece el fin del mundo —dice una anciana con aire de piedad—. El acólito, o mejor, aprendiz de liturgia, al escuchar aquello dice: «Acá empieza el mundo, señora». La dama se tapa la boca y siente ansiedad al pensar que, si la chiva se avería, no podrá regresar a su otro mundo lleno de humo, dinero, hombres y autopistas: Dosquebradas. Por eso camina despacio hacia el templo de San Martín de Porres, que contiene sillas acomodadas como en un sínodo, para pedirle paciencia al santo hasta que puedan terminar el paseo y así regresar a casa.
La chiva hace sonar sus trompetas anunciando que es hora de regresar. Los ancianos vienen llenos de fe y esperanza, y los jóvenes con fotos dentro de sus celulares que desean compartir con sus amigos y familia. Un perro, a lo lejos, ladra como despidiendo a los visitantes, mientras otra caravana de turistas sale por turnos en sus autos para regresar a la ciudad. Los ancianos se despiden del Monasterio de San José con nostalgia, ya que consideran que este es el lugar donde quisieran terminar sus días en paz. Saben que en la ciudad sus últimos años pueden pasarlos en un geriátrico o en el Homeris, y no precisamente en casa de sus hijos, donde quizá terminarían al lado de otros enseres.
La peregrinación ha sido sumamente revitalizadora para todos. Los ojos de las cuarenta y nueve personas no son los mismos, al igual que sus sonrisas. Han cambiado. La Pola sube a la chiva taciturna y meditativa. Ha dejado la petición con fe en el templo y solo espera que San José se acuerde y cumpla, y así regresar el próximo año no a pedir algo, sino a testimoniar el milagro que ya gravita en el cielo para ella.
El camino de regreso es lento. Los cuerpos están agotados. Conservan el orden escogiendo las mismas bancas, no sin antes levantar una oración y concluir el trayecto entonando las mismas canciones de Jhonny Rivera y John Alex Castaño, que, como personas, necesitan también venir a expiar sus culpas y hacer sus confesiones delante de cualquier santo, aunque esta peregrinación sea motivo para componer otra canción y así enardecer a sus seguidores o guiarlos por una buena senda.
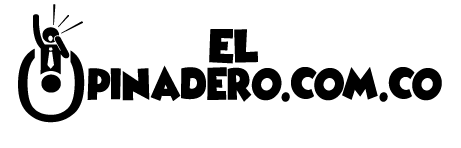
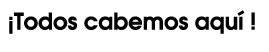


Quiero información para hacer la peregrinación