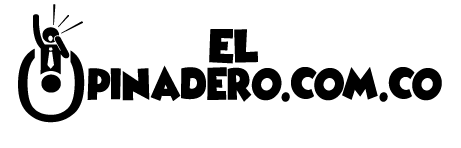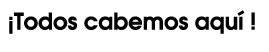Uriel Escobar Barrios, M.D.
Las tensiones y los conflictos que vive la civilización actual tienen muchas causas desde el punto de vista económico, social, político, racial y territorial; pero en la base de todos ellos se encuentra la incapacidad para reconocernos como seres que coincidimos en un mismo momento del desarrollo planetario. Esta sola premisa permitiría reflexionar sobre otro aspecto crucial: no solo compartimos un camino común, sino que al pertenecer a la especie humana, tenemos el mismo derecho de todos los congéneres al respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Esta aparente verdad incontrovertible ha tenido, a lo largo de la historia humana, muchas interpretaciones que han derivado en la crueldad de la guerra para obtener territorios, riquezas y el sometimiento de las comunidades o individuos que están en desventaja por múltiples circunstancias. Aún en pleno siglo XXI se siguen produciendo guerras como en la antigüedad: la guerra de Troya (1194 -1184 a.C.), guerra del Peloponeso (431 – 404 a.C.), las guerras Médicas (499 – 449 a.C.). Investigadores sobre este tema afirman que son más de 12 000 batallas que se han librado a lo largo de la historia de la humanidad. ¡Los apetitos de poder de muchos gobernantes en la era de la inteligencia artificial siguen convencidos de que la salida para resolver los conflictos es “acabar con el otro”, como sucede actualmente con los enfrentamientos de los hermanos países de Rusia y Ucrania e Israel y palestina!
A Jesús de Nazaret, hace más de 2000 años, se le atribuye una frase que de aplicarse acabaría con tantas pugnas, derramamiento de sangre y dolor: “Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado” (Juan 15:12). ¡Que sentencia tan sencilla pero llena de la más profunda sabiduría! En esta época en que las tradiciones cristianas conmemoran la muerte y resurrección de Jesús, es un momento propicio para reflexionar sobre este aspecto que también ha sido propugnado por seres humanos que, a lo largo de la Historia (aún a costa de su propia vida), han defendido los principios sobre los cuales se debe fundar una sociedad y una civilización donde prime la aceptación incondicional de la persona humana, sin importar ninguna consideración distinta al hecho de que pertenecemos a la misma especie, pero como individuos somos diversos y merecemos el reconocimiento a nuestra identidad, cualquiera sea la que se profese.
El mensaje central de Jesús, al igual que el de los seres excepcionales que lo antecedieron y el de quienes posteriormente han seguido sus enseñanzas, es un faro de luz en un mundo donde prevalece la oscuridad signada por el egoísmo, la insolidaridad, la discriminación, la estigmatización y la creciente polarización de franjas cada vez mayores de comunidades y de países que se creen con el derecho a señalar, oprimir y considerarse como jueces que quieren imponer sus dogmas utilizando el poder que da la fuerza de las armas y no el discernimiento y el diálogo que termine en consensos para construir un mundo más fraterno y solidario.