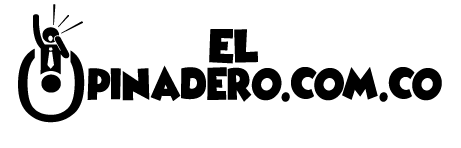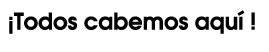«Una ciudad de América del sur, cuando suena el Ángelus, se parece a aquella capital de las Islas Negras cuyos habitantes fueron petrificados por un mago. Aquí el mago es el campanero»
Paul Marcoy
Llegué al lugar, que, por la entrada, se veía barato y de poca monta. Lo importante era la estadía, descansar de tanto trasegar por América, buscando algo sin saber qué. Viajaba solo y guiado por un sentimiento de malditismo, por aquella inconformidad que nos impulsa lejos, que nos sugiere que toda latitud es un hogar. El hotel se llamaba «Marsella». A todas luces intuí que encontraría allí hospedados, bandidos, mochileros, amantes furtivos y hasta simples solitarios románticos. Comprobaría luego que, en efecto, todo ese safari humano hacía parte de la residencia. Una imagen mucho más romántica que un hotel europeo lleno de soldados retirados y escritores de memorias.
Alquilé un cuarto intermedio sin ventanas, de paredes manchadas, grafitis sugerentes y un ventilador de aspas rotas que renqueaba herido por el tiempo. Las habitaciones contiguas fueron tomadas por un profesor de arqueología, una fotógrafa extranjera, y una mujer que por su forma de apretar el bolso parecía estar escapando de un mal pasado. No eran los únicos huéspedes, pues los ruidos indistintos sugerían que el «Marsella» estaba al tope, y las charlas eran como un mar embravecido. Se escuchaban diálogos sobre cambio de moneda, rutas a seguir por el altiplano, cartas de amor leídas en voz alta, sollozos, e incluso jadeos dispares.
El mobiliario entero del hotel olía a húmedo y hacía un juego tétrico con las luces mortecinas de los pasillos. Lo más repugnante, sin duda, era el baño, además de un radio que no paraba de reproducir canciones de Fausto Gortaire y propagandas chillonas sobre cigarrillos Doral. Salí al pueblo a despejarme, a comer cualquier cosa, lo que fuera. Nosotros los buenos turistas de América nos adaptamos al clima, a las costumbres y al perfume de la comida, y por eso es indiferente si tenemos delante un plato con guata, cuy asado, encebollado, leche de tigre o habas con queso. Se trata de hambre y también de una experiencia sensorial en medio de la aventura.
Yo viajaba por el continente, mitad distraído y mitad siguiendo las gestas de los conquistadores. Una ambivalencia quizá producto de esa edad que nos empuja a buscar sin sosiego y nos sostiene gracias a la fuerza joven. Lo único en firme era el deseo de conocer la gloria estacionaria de las viejas culturas, más lúcidas y avanzadas que las europeas, esparcidas en el continente en latitudes como La avenida de los volcanes, la ruta del Spondylus, Puerto Pizarro, Cabeza de Vaca, Cura Mori, el señor de Sipán, Chan Chan. En fin, el trayecto y la comprobación; el marasmo, pero también la ilusión vana de encontrarme entre esas latitudes.
Mientras comía en un agachadito, los traficantes de antigüedades salían desde los callejones y en el mercado ofrecían cabezas moche, alhajas tumpis, artefactos chimús. Las falsificaciones corrían igual que la moneda falsa en la frontera, sin embargo, eran elementos hermosos y decorativos. De haber comprado alguno hubiese encontrado obstáculo en la aduana y con aquellos señores que insistían en confundir un trol por una pieza arqueológica original. Todo era lentitud en ese pueblo costero, aunque lo más deslumbrante y romántico era el paisaje. Naturaleza al sur, desierto al norte, mar al oeste, y montañas al este.
Sin demora, regresé al «Marsella» y formé grupo con el arqueólogo y la fotógrafa. La mujer del bolso desapareció de la habitación dejando una carta hecha jirones. Descubrí que viajar y conocer personas era una forma de hermandad lineal, muy diferente, a los círculos citadinos, pues los tres coincidimos en una idea: recorrer esa otra América dibujada en los libros, la de imágenes andantes y oralidad pura. El profesor llevaba el tomo La ciudad pérdida de los incas escrito por el mismo Hiram Bingham (y separado con banderas de colores) además de una colección de libretas Moleskine; y la fotógrafa, en realidad era una inglesa domadora de caballos que se daba un año sabático por el continente, sin más posesión que una mochila y un GPS moderno.
Nos conocimos lo suficiente como para tener confianza y echar a andar en grupo. No es fácil hacer amigos o conocidos de paso, todos desconfían sobre la marcha. Es lógica la actitud, pero no es la norma, pues los turistas son un país flotante que recorre las venas de América. Entre los tres se afianzó una amistad y conversamos hasta entrada la noche. Ellos se reían de la anécdota cuando un traficante, al comprobar mi nacionalidad, me ofreció armas, drogas, mujeres y contrabando, asegurando, además, conocer los contactos y las rutas clandestinas. Le aseguré a mis nuevos amigos que me interesaba más el camino, experimentar el continente desde el campo, buscarme en el mapa. Mi país era otra cosa diferente a mi patria. Lo entendieron.
Beatrice Terry, la fotógrafa, por su lado, nos sorprendió relatándonos los viajes de Sir Richard Burton y sus travesías por India y Asia. Nos sugería que su compatriota de haber conocido el Perú hubiese sido un conquistador más, y quizá, un traductor runasimi. Nos pareció curioso el comentario y repleto de un típico orgullo inglés. Manuel Caso, al contrario, perseguía un sueño como profesor: encontrar un pedazo de historia intacto en el país andino. Lo consolaba la persistencia y la fe de Howard Carter e Hiram Bingham, apoyado, además, en los nuevos descubrimientos que eran más bien falsedades, meros fetiches para atraer turistas y material de documentales. Con Beatrice guardamos silencio. Todo era posible, pues se trataba de método y disposición, como la de Walter Alba y Luis Chero y su hallazgo de la montaña en el norte peruano.
Yo había pasado algunas fronteras antes, pero este momento donde tres se disponían a recorrer el continente bajo una misma hoja de ruta, nos parecía especial a todos. Sentimos tener ojos intactos, preguntas nuevas, pies renovados para descubrir un país desconocido, incluso, para los mismos autóctonos. Previo a partir hacia el interior, nos lanzamos a conocer el pueblo que nos hospedaba. Nada deslumbrante, más bien sucio, pero sugerente en sus esculturas. Fuimos a la playa de Zorritos y allí conversamos sobre la verdadera riqueza que Luque, Pizarro y Almagro ignoraron: los animales de la zona, el paisaje, la naturaleza tan extraña, los manglares góticos, la blancura marmórea de toda la costa peruana.
Sonaba idealista la mirada, más naturalista y menos imperialista, pero en firme acordamos que el oro como objetivo fue una equivocación. La palabra riqueza para los americanos significaba otra cosa. Y así cada uno, según su mundo interior y su vocación, disfrutaba la singularidad de esa playa: Manuel recogía piedrecillas diminutas y fragmentos de cerámica, importantes para él; Beatrice registraba con su lente todo animal encontrado, incluso fotografiaba plantas, a su parecer, extrañas; de mi lado observaba el panorama como un lienzo, como abstraído en el movimiento, como buscando una lógica rectora en el mundo que zarandeara mi malditismo. Ahí fue, donde por primera vez entendí, que recorrer América obedecía a una fuerza oculta en mi espíritu: que viajar era haber viajado y caminar por el continente era encontrar esa otra América, la América flotante.