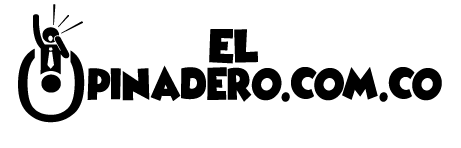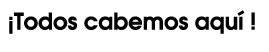“Dios bendiga a los Estados Unidos de América”. Con esta frase se ha cerrado durante décadas el discurso político estadounidense, como una plegaria nacional pero también como una afirmación de destino. Y no es para menos: Estados Unidos ha sido, sin lugar a dudas, la nación más próspera, influyente y poderosa del último siglo. Supo capitalizar con inteligencia y determinación los grandes momentos de inflexión de la historia contemporánea: emergió como potencia tras la Primera Guerra Mundial, se consolidó como líder mundial tras la Segunda, extendió su influencia económica y militar durante la Guerra Fría, y dominó el orden internacional tras la caída del Muro de Berlín.
Su modelo de desarrollo, basado en la innovación, el libre mercado, una poderosa industria militar y una narrativa democrática atractiva, moldeó el sistema global. Atraía capital, talento, influencia y respeto. Su moneda se convirtió en la columna vertebral de las transacciones internacionales, su ejército en el más temido del planeta, y su cultura popular en el pegamento invisible que conectó generaciones en todo el mundo. Sin embargo, todo imperio —por sólido que parezca— enfrenta en algún momento el vértigo de su propia magnitud. Y hoy, EE. UU. ya no camina con la confianza de antes. La hegemonía que construyó durante un siglo muestra grietas profundas, expuestas por el desgaste de liderar y por los reacomodos geopolíticos que redefinen el tablero mundial.
Este debilitamiento no es producto de un solo hecho, sino de un conjunto de transformaciones acumuladas. La retirada desordenada de Afganistán en 2021, el manejo unilateral de crisis globales como la guerra en Gaza o Ucrania, el descontento creciente de aliados europeos ante el proteccionismo económico de Washington y la polarización interna de su política han provocado una pérdida de confianza global. La imagen de EE. UU. como líder racional, estable y confiable se ha erosionado. Alemania y Francia, pilares de la alianza atlántica, hablan ya de la “autonomía estratégica europea”. El presidente francés Emmanuel Macron lo dijo sin rodeos: Europa no puede depender de Estados Unidos para su seguridad indefinidamente.
Mientras tanto, potencias emergentes como China, India o Brasil consolidan nuevas alianzas económicas, políticas y comerciales. En 2023, más del 20% del comercio bilateral entre China y sus socios principales se realizó en monedas distintas al dólar, señal de que la desdolarización avanza y amenaza uno de los pilares fundamentales del poder estadounidense: su dominio del sistema financiero global. A la par, los BRICS, con su agenda de expansión y su impulso a mecanismos paralelos de crédito e inversión, están socavando la arquitectura económica que EE. UU. lideró durante décadas a través del FMI y el Banco Mundial.
El agotamiento también es interno. El sistema político estadounidense sufre una parálisis crónica. La polarización ha alcanzado niveles récord y ha provocado cierres de gobierno, crisis fiscales, intentos de insurrección y una incapacidad sistemática para alcanzar consensos básicos. Según datos de Pew Research, más del 65% de los estadounidenses consideran que su democracia “está en crisis”. En 2024, la deuda nacional superó los 34,5 billones de dólares —el 124% del PIB—, comprometiendo la capacidad del país para sostener su red de programas sociales, invertir en infraestructura o responder eficazmente a nuevas crisis globales. Esta debilidad fiscal limita también su margen de maniobra geopolítico, especialmente en un escenario de competencia con potencias que actúan con lógicas más centralizadas y de largo plazo.
Aun así, Estados Unidos conserva fortalezas decisivas. Su capacidad de coerción militar es todavía abrumadora. En 2023, destinó más de 886.000 millones de dólares al gasto en defensa, cifra que equivale al 39% del gasto militar mundial, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Cuenta con 11 portaaviones nucleares —una cifra sin comparación—, más de 13.000 aeronaves militares activas, más de 800 cazas F-35, y cerca de 1.800 ojivas nucleares desplegadas. Su flota naval es capaz de operar simultáneamente en múltiples teatros de guerra, y sus fuerzas especiales están activas en más de 80 países.
En contraste, China ha incrementado su gasto militar a 290.000 millones de dólares y ha comenzado una modernización acelerada de sus fuerzas armadas, pero aún no puede igualar la capacidad de proyección global de EE. UU. Su flota de portaaviones, por ejemplo, se limita a tres unidades, ninguna con propulsión nuclear. Rusia mantiene un poder disuasivo considerable a través de su arsenal nuclear y su experiencia en guerra convencional, pero las sanciones económicas, las limitaciones logísticas y el empantanamiento en Ucrania han afectado gravemente su capacidad operativa.
Al mismo tiempo, la superioridad tecnológica estadounidense sigue siendo un activo fundamental. Las empresas más valiosas del mundo —Apple, Microsoft, Google, Nvidia— son estadounidenses. Silicon Valley conserva el liderazgo en inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad. Las universidades como Harvard, MIT y Stanford siguen formando a las élites globales. Y el dominio cultural, aunque más contestado, aún influye en generaciones enteras desde el cine, la música, el software y las redes sociales.
Por eso, hablar del “fin” de la hegemonía estadounidense es simplista. Lo que se está viviendo es una transformación del poder global, una transición hacia un mundo más multipolar, competitivo e inestable. EE. UU. ya no puede imponer unilateralmente sus intereses sin generar resistencias o fracturas, pero tampoco ha sido reemplazado por una potencia con capacidad de ejercer un liderazgo universal. China avanza con determinación, pero su modelo autoritario genera desconfianza en muchas regiones. India crece, pero aún carece del músculo estratégico global. Europa se reorganiza, pero su falta de cohesión y poder militar la limita.
Estados Unidos aún está a tiempo de redefinir su liderazgo. Tiene los recursos, las capacidades y la influencia para transitar hacia una forma más inteligente de hegemonía: menos dependiente del uso directo de la fuerza, más enfocada en la cooperación estratégica, la regulación de tecnologías emergentes y la defensa de un orden internacional que lo incluya, pero que ya no gire únicamente a su alrededor.
El mundo que viene no tendrá un solo centro de poder. Tendrá múltiples polos, intereses cruzados y alianzas volátiles. En ese contexto, la hegemonía ya no será una posición asegurada, sino una negociación constante. Estados Unidos, si quiere seguir siendo un actor decisivo, deberá aprender a liderar desde la complejidad, no desde la superioridad. Y para lograrlo, tendrá que reinventarse —política, económica y diplomáticamente— sin perder de vista que la historia no bendice a los poderosos por inercia, sino a los que saben adaptarse a tiempo.