El mundo se arrodilló maravillado ante los prodigios de la Inteligencia Artificial, un sistema supuestamente capaz de razonar como nosotros. Los avances tecnológicos en este aspecto son tan impresionantes que todos creen que con la IA se alcanzó el cenit del intelecto y que las máquinas serán capaces de reemplazar al hombre. En consecuencia, las redes sociales están invadidas y nos aturden ofreciéndonos cursos, diplomados y doctorados que impedirán que «nos quedemos atrás» y evitarán que seamos arrasados por la nueva ola de la informática.
Pues, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Sin duda esta herramienta, la IA, es una revolución en el tratamiento automático de la información a través de medios digitales. Pero por más que nos deslumbre, su producto será siempre el resultado de un ejercicio mecánico hecho por una máquina que no entiende nada, que solo ejecuta órdenes o trucos prefabricados. Ahora nos parece mágico, un artilugio sorprendente que pareciera pensar por nosotros.
No pretendo quitarle importancia a lo que este desarrollo tecnológico significa. Será sin duda un instrumento formidable que simplificará muchas de las tareas y acciones que emprendamos. Hará ejercicios y cálculos, silogismos, escribirá textos, hará diseños y sacará conclusiones. Revolucionará la educación en el mundo entero. Ella tendrá que replantearse a sí misma y modificar sus alcances, sus metodologías y sus pretensiones. Y todo cambiará. Muchas profesiones y oficios desaparecerán y otras sufrirán una enorme transformación: la arquitectura, el diseño, el cálculo, la ingeniería estructural y muchas otras están obligadas a sufrir una profunda metamorfosis.
También vendrá al mundo un gran caos producto de la confusión, el engaño y la manipulación de la información detrás de los intereses particulares. Ya lo estamos viviendo en la política. No sabemos qué es verdad y qué no lo es y somos incapaces de diferenciar aquello que es un producto de la IA y lo que surge del intelecto humano. En la actualidad es imposible distinguir entre un video, un escrito o un audio hecho por la inteligencia artificial y uno real. Imagínense el caos que viviremos en el universo de la justicia, donde toda prueba será puesta en duda y por lo tanto susceptible de impugnación; ¿cómo podrán los jueces fallar en certeza?
La importancia de esta herramienta nos obliga a reflexionar sobre su exacta dimensión. Los seres humanos nos equivocamos desde el mismo momento en que la bautizamos. La IA es capaz de simular la inteligencia, pero no lo es. Carece de la principal característica del pensamiento humano: la «conciencia», el genuino entendimiento de lo que se está haciendo. Una actuación biológica, producto de la compleja telaraña del cerebro humano, desarrollada a través de millones de años e imposible de ser imitada.
John Searle, filósofo del lenguaje y profesor en Berkley, decía que la IA es, y será siempre, un simulacro extraordinariamente sofisticado, un «loro estocástico» que puede recitar a Shakespeare sin entender una sola palabra.
Y esa es la exacta realidad. La IA es un ejercicio que carece de comprensión e incluso de semántica. Por perfecto y elegante que nos parezca el resultado final solo será una sintaxis.
¿Acaso en nuestro afán por crear máquinas «inteligentes» estamos subvalorando la verdadera inteligencia? Imposible negar la inmensa utilidad de la IA, sería un atropello a la misma inteligencia. Pero recordemos que «la simulación más perfecta de la vida no es la vida misma».
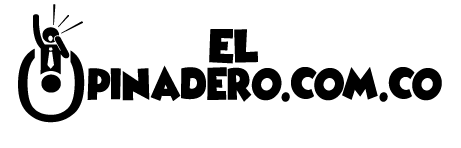
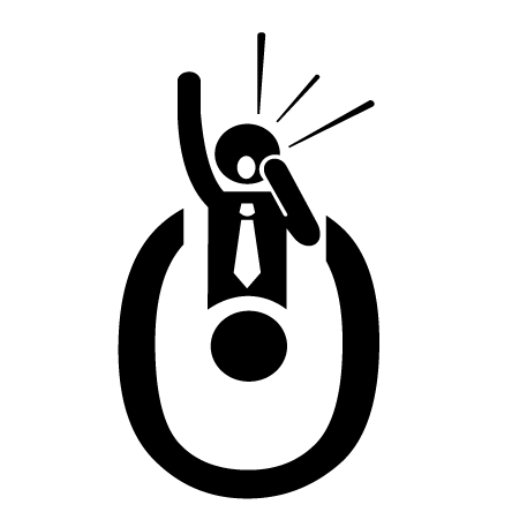
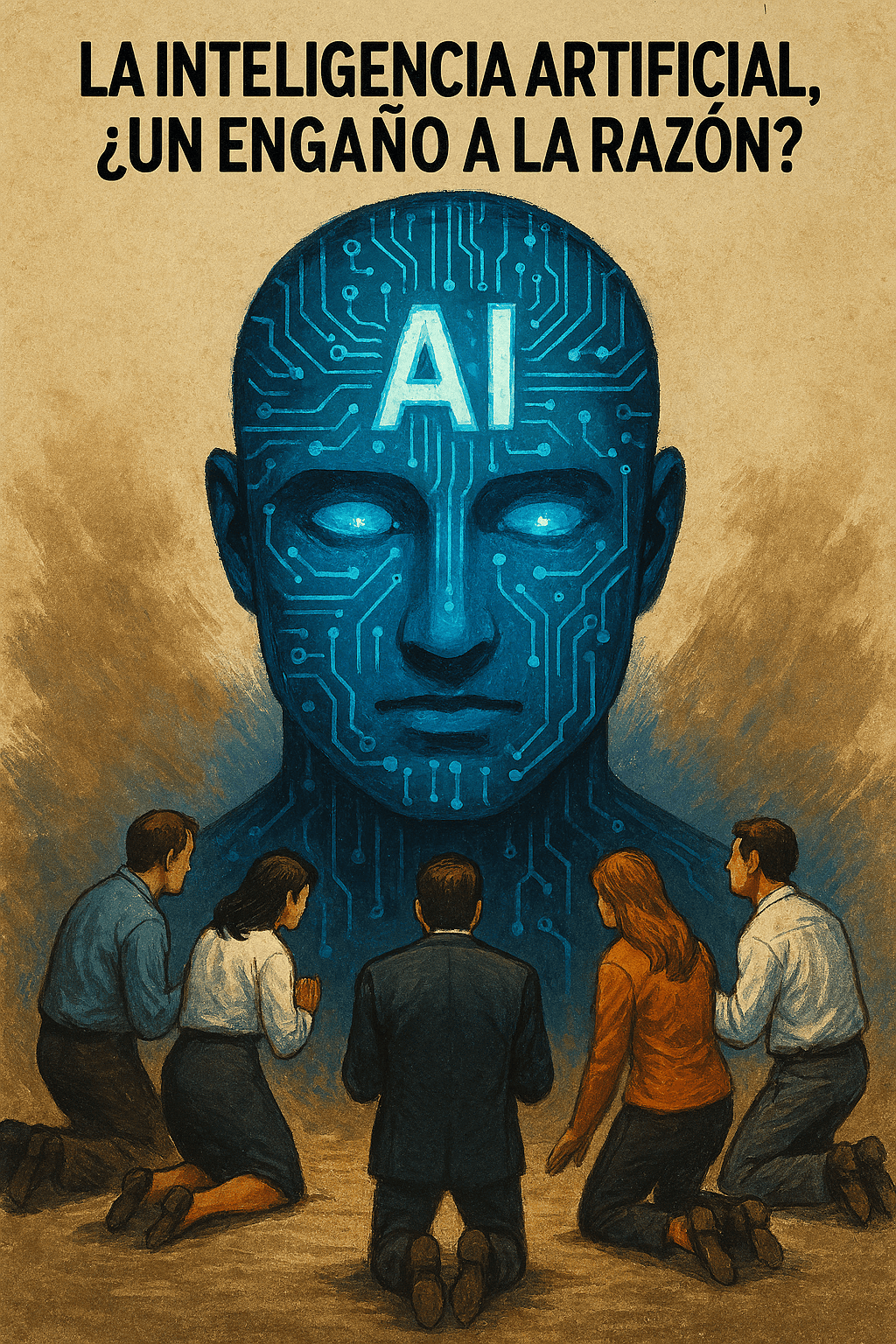

Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quién añade ciencia, añade dolor. Eclesiastés 1;18