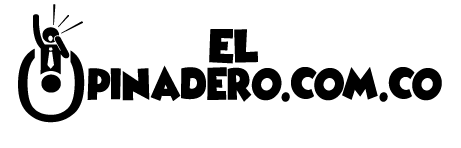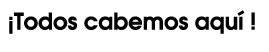Por ÁLVARO CAMACHO ANDRADE
Las calles de Santa Sofía mi barrio en Bogotá son muy largas comparadas con las de Pereira, me parecían interminables tal vez porque era muy pequeño cuando las recorrí por primera vez. Vivíamos en la carrera 27 con calle 77 al norte de la ciudad, siete hermanos crecimos en una vieja casa del barrio, pocos años nos separaban a unos de otros y nuestro parque, lugar de esparcimiento y de socializar era la cuadra, casi no pasaban carros, en la mayoría de las casas había niños y en vacaciones salíamos desde temprano a jugar.
Mirando al norte desde la casa estaba la calle 78 que limitaba con la calle 80 hoy Autopista a Medellín y al sur la visión era de tres cuadras hasta la calle 74 donde la simetría era cortada abruptamente por una pared blanca. Para efectos de control nuestros padres nos prohibieron pasar de la 78 y nunca más allá de la pared blanca.
La pared se convirtió en nuestro principal punto de referencia – ¡Dónde está Álvaro ¡ preguntaba mi mamá – Está cerca de la pared blanca, le respondía alguno de mis hermanos – ¡Vaya y me lo llama¡, jugábamos a las carreras con el aro hasta tocar la pared blanca y regreso, igualmente con los carros de balineras, con las patinetas o simplemente corriendo, hacíamos una rifa para ver quién se ubicaba en la pared para comprobar que los que competíamos sí la tocáramos y hasta las parejas de novios adolescentes se citaban en aquella pared blanca, teníamos amigos de las cuadras vecinas con los que nos retábamos para jugar fútbol, a las tapas, cinco huecos o lo que nos inventáramos.
Un día mis hermanas mayores y algunas vecinas nos llevaron por primera vez al parque Alemán que quedaba pasando la pared blanca que pertenecía al barrio Los Alcázares. Ese barrio era de hermosas y grandes casas con garaje y antejardín, amplios andenes, lujosos carros y calles vacías porque los niños jugaban independientemente en los antejardines con sus carros de pedal, patinetas metálicas, muñecas japonesas, balones profesionales, raquetas y en sí otro tipo de juegos.
El parque alemán era hermoso e inmenso, muy arborizado con columpios, rodaderos, rueda, pasamanos, canchas de basquetbol, campanario sobre piedra y una roca gigantesca con una placa a la entrada, lo cuidaba el agente Segura de la policía, un señor muy amable y elegante, con gafas de carey, uniforme de paño con quepis, zapatos negros de charol y era quién ayudaba a los niños a montar en los juegos, estaba pendiente de cualquier accidente y se encargaba abrir y cerrar el lugar.
Conocí algunos amigos que vivían más allá de la pared blanca, compañeros de colegio que me enseñaron ajedrez, béisbol, yo-yo y otros juegos que no sabía que existían, yo puse de mi parte, les enseñé algo de mi repertorio como gamín de barrio, a chiflar, a apostar con monedas, con tapas de gaseosa y una que otra grosería.
Segundo bachillerato lo estudié en el colegio militar Antonio Nariño de Suba, todas las mañanas salía con mi uniforme militar a coger el transporte y coincidía con una niña muy chusca que siempre pasaba por la misma acera con rumbo a su colegio que quedaba por la pared blanca, un día tropezamos y se le cayeron los cuadernos, le presenté disculpas y reímos mientras los recogíamos, se llamaba Marina, desde ese momento quería tropezar todos los días con Marina. Una tarde nos encontramos en la fama del señor Murillo cuando le hacía un mandado a mi mamá, recuerdo que me puse colorado y sin embargo me atreví a decirle que si nos podíamos encontrar más tarde para charlar.
Nuestro encuentro no podía que ser en otro lugar que la pared blanca, allí besé por primera vez a Marina, mi primera novia, nuestro romance duró casi un mes porque se fue con su familia a otro lugar, no recuerdo si era en Bogotá o más lejos, nos despedimos también en la pared blanca.
Hoy cada vez que escucho “Another Brick in The Wall” de Pink Floyd recuerdo con cariño la pared blanca y con amor a Marina.
ALVARO CAMACHO ANDRADE