El conflicto entre Israel y Palestina no se puede entender solo mirando un mapa ni dibujando fronteras. Lo que en los noticieros aparece como una disputa territorial, en realidad es una lucha mucho más profunda: una lucha por la identidad, por la legitimidad y, en el caso de Israel, por la supervivencia misma.
En el 2005, Israel se retiró de Gaza con la esperanza de abrir la puerta a la paz. Fue un gesto doloroso: familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares, hasta los muertos fueron sacados de los cementerios judíos para entregar la franja. Muchos imaginaron que Gaza podía convertirse en un lugar próspero, un ejemplo de autogobierno y desarrollo. Pero esa esperanza se apagó rápido: Hamás tomó el control, no con un proyecto de convivencia ni de Estado moderno, sino con un objetivo declarado de odio y destrucción hacia Israel.
Esto demuestra que el problema no es solo de tierras. Israel ya intentó retirarse, ceder, probar el camino de la concesión. Lo que recibió a cambio no fue paz, sino miles de cohetes, túneles de ataque y la exaltación de la violencia. El problema es más hondo: es ideológico y religioso. Para los radicales, la mera existencia de un Estado judío es una ofensa. El pueblo judío, que durante siglos vivió como ciudadano de segunda clase en muchos países, recuperó dignidad y soberanía en su tierra. Y eso, para algunos, resulta insoportable.
Por eso, el odio no nace de una línea trazada en 1967 ni de un asentamiento más o menos. El odio nace porque Israel existe; porque, después de dos mil años de exilio, persecuciones y holocaustos, el pueblo judío se levantó y dijo: “Aquí estamos, y aquí nos quedamos”. Esa afirmación de vida se enfrenta a ideologías que solo conciben la sumisión o la eliminación del otro.
La tragedia, sin embargo, es doble. Porque mientras Hamás convierte el sufrimiento palestino en herramienta de guerra, millones de palestinos quedan atrapados en medio: un Israel que lucha por sobrevivir y una dirigencia que los utiliza como escudos humanos. Los recursos que podrían destinarse a escuelas y hospitales se convierten en armas, propaganda y túneles. Así, la esperanza de un futuro mejor se desvanece.
La lección es dura pero clara: no habrá paz mientras existan movimientos que tengan como principio fundacional la aniquilación del otro. Ningún acuerdo funcionará si no se cambia la cultura del odio por una cultura de vida. Eso exige algo más grande que trazos en un mapa: requiere un cambio profundo en la manera de ver al otro, reconocerlo como legítimo y digno.
Israel, marcado por la Shoá (Devastacion) y por el renacimiento de su nación, sabe que renunciar a su derecho a existir sería traicionar no solo a su historia, sino a la memoria de los que murieron y a la esperanza de los que viven. Frente a Hamás y a quienes piensan igual, lo que está en juego no es un territorio: es la vida misma de un pueblo que quiere seguir existiendo libre en la tierra de sus ancestros.
Padre Pacho
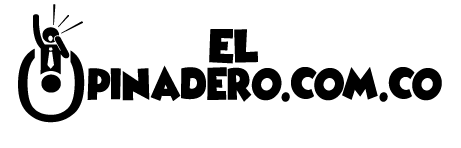
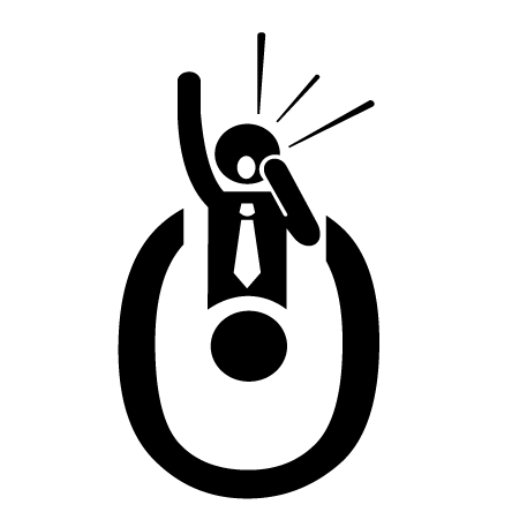



Qué lamentable publicación del padre Pacho, cargada de sesgos y parcialidad que solo la ignorancia y adoctrinamiento de quien, desde un interés sionista y criminal, se atreve a justificar el «genocidio» que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Este es el clásico pensamiento de un uribista, de aquellos que, a pesar de las evidencias, no reconocen los 6.402 falsos positivos.